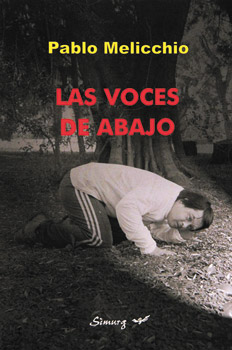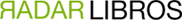lunes, 7 de abril de 2014
lunes, 17 de marzo de 2014
Retrato de Alberto Laiseca en la Revista Ñ (14/03/14)
El desparpajo sin límites
Narrativa argentina. Retrato íntimo de Alberto Laiseca, un escritor de culto y autor de una obra excéntrica que empezó a traducirse al francés.
Por Diego Erlan
LAISECA. Nació en Rosario pero su infancia transcurrió en Córdoba. Con "Los Sorias" se convirtió en una leyenda.
Hay una anécdota de principios de los setenta, época en la que
Alberto Laiseca vivía en Escobar. A pesar de tener que viajar cuatro
horas todos los días para llegar al trabajo, vivía allí porque le
gustaban los animales y sólo en Escobar podía tener una casa con patio.
Un día encontró un gato de dos meses en la calle y lo adoptó. Empezó a
darle de comer, a cuidarlo y encariñarse. Al día siguiente tuvo que irse
a trabajar y dejó al gato en la casa. Al volver, el lugar estaba
convertido en un escenario de terror: los perros habían despedazado al
pobre gato. La furia que le generó la escena hizo que quisiera castigar,
incluso matar, a esos animales asesinos pero instintivamente se puso a
ladrar y aullar como un perro más. Con los pelos erizados como si
estuvieran recibiendo una descarga eléctrica, los perros retrocedían con
las patas encogidas, se arrinconaban y gemían. El escritor César Aira,
quien supo diseminar el relato, interpreta que el temor del perro ante
su amo convertido en perro supera el castigo más violento. Es peor
incluso que la muerte. La hipótesis de Aira es que ese hombre
transformado en perro seguirá siendo el amo pero además será perro. Es
decir: “conocerá desde adentro los mecanismos de acción y reacción del
perro, y podrá ejercer un dominio al lado del cual el del hombre-hombre
sobre el perro es apenas un simulacro lúdico de dominación”. El poder
del hombre-perro sería, para el perro, una verdadera pesadilla.
La escena no sólo describe el instinto de Laiseca. Describe también su forma de pensar y su desparpajo distribuido por novelas kilométricas, cuentos hilarantes y poesías que parodian la historia de China. Escribió Los Sorias , su monumental novela de 1998, durante los diez años que vivió en esa casa de Escobar y le costó dieciséis años publicarla. Y ahora todo indica que esta novela-mito será traducida al francés por la editoral El Nuevo Attila. Hace un año, la misma editorial publicó Aventuras de un novelista atonal , con la traducción de Antonio Werli y en un formato capicúa de sus dos partes. Y para el Salón del Libro de París, que transcurre desde el 21 hasta el 24 de marzo –aclaremos, Laiseca no ha sido ni invitado ni deliberadamente excluido–, se presentarán los relatos “Yo comí una chuleta de Napoleón” y “Mi mujer”, en coedición con La Guêpe Cartonnière, melliza francesa de Eloísa cartonera. No es una apuesta menor: el lenguaje que atraviesa su obra es lúdico, exuberante y se empeña en deambular por una cornisa.
Surgimiento de un culto
Los primeros lectores de Laiseca fueron Ricardo Piglia, Fogwill y Aira, todos pertenecientes a una misma generación. Ellos recibieron los originales mecanografiados y se preocuparon por inocular un virus. Piglia, al establecer su linaje con Arlt, ya que encontró en su literatura otra forma de oponerse a la norma pequeñoburguesa hipercorrecta que atisba en Los siete locos . Aira, al recomendar la publicación de Los Sorias en Simurg. Y Fogwill, en ese tráfico de autores que ejercía a través de charlas o artículos, al entender a Laiseca como si fuera un fractal; es decir, un objeto complejo construido en base a repeticiones en diferentes escalas. “Había pasado cerca de ciento cincuenta horas leyéndolo”, escribió Fogwill a mediados de 1983,“odiando a Laiseca en las jornadas durante las que su trabajo apunta a horadar minuciosamente la paciencia del lector, adorándolo cada vez que su imagen se me representaba como parte de algo sublime inalcanzable y amándolo al cabo de cada capítulo interminable, cuando volvía a la convicción de que su empeño en torturarme perseguía el goce de producir un cambio en mí, convenciéndome, al mismo tiempo, de que yo lo merecía.” En ese mismo año lo incluye como personaje de “Help a él”, esa relectura carnal de “El Aleph” de Borges, como Adolfo Laiseca (en el papel de Carlos Argentino Daneri). En una escena del cuento, mientras fuman, Laiseca le muestra al narrador lo que al parecer es un libro de cuentos ( Matando enanos a garrotazos ). “La prosa era impecable”, escribe el narrador, “y abundaba en ese truco de Adolfo que yo había señalado en su novela: un uso anómalo de ciertos giros coloquiales, como si yo ahora escribiese que en ciertos párrafos, él ‘enchufaba’ palabras de un léxico legítimo, pero inesperado en el contexto del relato. Ese uso irruptivo y exagerado del giro coloquial distorsionaba toda alusión realista, creando un clima de alteración mayor que el que la improbabilidad de esos componentes del lenguaje llevaría a pensar”.
Laiseca no está loco: es un excéntrico. O mejor, un disidente del mundo, una de esas personas que, como decía Nathaniel Hawthorne, se apartan de los sistemas en los que los individuos se ajustan a la perfección por temor a perder su lugar. El excéntrico siempre provoca, aunque no lo desee. Está al margen: más cerca del asceta religioso, de un linyera o un mago. Y su deseo está puesto en la rara manera que tiene de ver el mundo. Ese punto de vista diferente es el que construye su universo de ficción. Por eso quiso ir a pelear a Vietnam (para sacarse el miedo que “me encajó mi padre”, “para seguir un curso rápido de crecimiento”) y con ese objetivo hasta escribió una carta al presidente Lyndon Johnson. Nunca recibió respuesta.
“Estaba desesperado, pero creo que fue para bien porque si no, no hubiera vuelto”, dice ahora Laiseca en el departamento de planta baja donde vive en la calle Bogotá, sentado frente a su macizo escritorio (conocido como la mesa vaticana) donde tiene una botella de cerveza caliente, un cenicero que rebalsa de colillas de Imparciales y el televisor en mute . No corre aire y Laiseca suspira. Y se acuerda de la época en que escribía cuándo podía. Era principios de los setenta. Trabajaba como corrector de pruebas en el diario La Razón . Viajaba en colectivo, leía a historiadores antiguos como Tito Livio o los relatos de Las mil y una noches , y cuando el colectivo entraba al barrio La Chechela de Escobar y frenaba en la carnicería La Esperanza, donde Laiseca debía bajarse. Era de noche. Le quedaban todavía catorce cuadras por la avenida Tapia de Cruz hasta llegar a la única casa propia que tuvo. Siempre llegaba cansado y sospechaba que ni siquiera iba a tener fuerzas para comer. Mucho menos para escribir. “Sin embargo, era tan mágica esa casita”, dice Laiseca. “Se me iba el cansancio.” Preparaba un bowl de té hirviendo, le agregaba rhum Negrita, varias cucharadas de azúcar y empezaba.
El recuerdo de la máquina de escribir se interrumpe por una inquieta gata negra de tan sólo dos meses que intenta romper el pantalón del visitante. “¡Negrita!”, grita Laiseca. “Si te clava las uñas pegale un chirlo”, recomienda. “Pegale un chirlo porque si no la voy a tener que castigar yo y muy mal, ¿entendés?” Oscar Wilde entendió que el arte encuentra su perfección dentro, y no fuera, de sí mismo y por eso no se lo debe juzgar con parámetros externos de semejanza. El arte, dice Wilde en La decadencia de la mentira , más que un espejo es un velo, tiene flores que los bosques no conocen, pájaros que ninguna fronda posee y es el encargado de crear y deshacer mundos. Laiseca siempre fue un buen lector de Wilde. Y siempre contó que el tema del poder –base de Los Sorias , la historia de un dictador que se humaniza– se hizo carne en él desde los nueve años, época en la que fabricaba un mundo ilusorio con miles de niños a sus órdenes que construían cavernas subterráneas por debajo del pueblo donde se crió, Camilo Aldao, al sureste de la provincia de Córdoba. En 1998, cuando esa novela se publicó, Laiseca desenterró una frase que le decía su padre (“Vos no mandás aquí”) y a partir de ella supo que lo interesante que tiene el poder “es hacer sufrir a los demás sin razón alguna”. La perversión era una mecánica aplicada por su padre y por los adultos de su infancia y la única salida que encontró fue la de construirse un mundo sólo gobernado por sus caprichos. Así lo hizo.
Si no le gusta, vayasé
Hay otra anécdota que Laiseca convirtió en mitología. Durante años vivió en pensiones y en el autorretrato que escribió para el libro Primera persona (Norma, 1995) relató que ganaba poco (como obrero de la construcción o empleado telefónico) y no le quedaba otra más que compartir las piezas con dos o tres tipos y una variedad inimaginable de bichos infames. Una de las primeras cosas que le enseñaron en ese tipo de lugares fue “Si no le gusta, vayasé”, y esa frase, con el tiempo, terminó por convertirse en atributo de sus textos. La convivencia nunca fue fácil y el hacinamiento no colaboraba con ciertos roces. “Con los que peor me llevé fue con dos hermanos: Juan Carlos y Luis Soria”. La novela parte de aquí: un muchacho (Personaje Iseka) es obligado a compartir una habitación miserable con dos hermanos metidos que le dan consejos, le revisan las cosas y “le hacen sentir la fuerza de sus masas gravitatorias”. En la primera de las 1.342 páginas que la convirtieron en leyenda, Personaje Iseka abre los ojos y lo primero que ve es a un Soria. De esa manera, el despertar funciona como inmersión en un agujero de gusano (esa pasadizo entre dos universos) para que esa lucha interna en la pensión termine por reflejarse en una guerra mundial entre estados poderosos: Soria, Tecnocracia y la Unión Soviética. La física teórica aún no tiene claro si el ser humano puede pasar por un agujero de gusano sin desestabilizarlo o ser desestabilizado. Frente a su obra, frente a su cuerpo intimidante (Laiseca mide casi dos metros), frente a su voz, su risa o los libros maniáticamente forrados de su biblioteca, el lector siente lo mismo.
“La ficción reconstruye la conciencia del perseguido que intenta comprender el universo del que trata de huir”, analizó Ricardo Piglia en el prólogo a la primera edición. A partir de Los Sorias , Laiseca construyó para su universo una serie de constelaciones: Aventuras de un novelista atonal (1982), especie de prólogo a ese libro “enciclopédico, único, misterioso y larguísimo”, los relatos de Matando enanos a garrotazos (1982), del que Borges comentó sobre el título que parecía “una historia crítica de la literatura argentina”, y El jardín de las máquinas parlantes , “una novela sobre el saber por su lealtad al borde”, como escribió Fogwill en 1986.
En el primer número de la revista El Ansia de octubre de 2013, Miguel Vitagliano interpreta una lectura que hace Fogwill en el prólogo que escribe para la reedición de Aventuras de un novelista atonal (2002). Allí, Fogwill destaca el modo en que Laiseca “sabía librarse del tono de una época” y que desde los primeros ochenta persistió en su desmesura temática y una particularísima lengua: “No escribe con la lengua hablada –ese artificio magistral del grado cero del decir– sino con la lengua natural de la literatura, que, en la parodia, remite permanentemente a la épica y a los orígenes de la novela”. Vitagliano observa con razón que Fogwill no escribió “liberarse” del tono sino “librarse”. “Liberarse del tono –apunta Vitagliano– sería creer que puede haber libertad cuando uno depende de otro, aun cuando lo que se pretenda sea tomar distancia de ese otro. Liberarse de un tono-amo es seguir hablando la lengua del amo. Librarse del tono resulta menos ilusorio, es una posición activa y no reactiva. Define la distancia que existe entre escapar y salir.” Fue en Escobar donde Laiseca quemó las miles de páginas del manuscrito de Los Sorias y los papeles con anotaciones que construyeron la trama de El jardín de las máquinas parlantes (1993). En lo que él llama sus naufragios (“esos días en los que volvés a tu casa y encontrás que te tiraron todas tus cosas a la mierda”) perdió cientos de páginas más con obra inédita. Nunca pudo reescribir esos libros porque, según él, las cosas no se pueden escribir de nuevo. “Lo que se perdió, se perdió. En su momento, me dio bronca, furia, desesperación, pero nada más ni nada menos.” Laiseca enciende otro cigarrillo y mueve la cabeza. “No, no se pueden escribir de nuevo las cosas. Porque las cosas son únicas, ¿entendés? Y si se pierden se perdió lo único, que era eso. No se puede reescribir: la vida pasa, tu cabeza está en otra.” Desde hace años, sin embargo, la cabeza de Laiseca está metida en una guerra que no termina. “Tengo a mitad de camino una novela sobre la guerra de Vietnam, pero es un tema que me afecta mucho”. Se titula La puerta del viento y tiene como protagonistas a dos personajes, el lieutenant Reese y el teniente Lai. “Que soy yo”, aclara Laiseca. “Pero también Reese soy yo. Son el mismo. Lo que pasa es que Reese está loco y no entiende nada. El único que entiende es el teniente Lai. Entonces pasa toda la guerra defendiéndolo a Reese porque tiene la certeza de que si lo matan a Reese, él muere automáticamente, porque es su doble. De eso se trata.” En una entrevista con Daniel Guebel Laiseca decía que el universo es el doble de lo que imaginamos. “Está lo que se ve y la parte sumergida. Curiosamente, los niños sí lo saben. Por ejemplo, los chicos les tienen miedo a los fantasmas. ¿Quéres que te cuente una cosa? Los fantasmas existen, ese es el secreto. Para mí la realidad es eso.” Cuando escribe, Laiseca se sumerge en algo que llama la “cuenca oceánica” y cuando baja a la cuenca oceánica de la creación empezás a ver cosas. “Te comunicás con las memorias universales.” En base a esa idea, el escritor construyó ese “realismo delirante” que sostiene sus novelas, algunas como máquinas del tiempo (como La hija de Kheops , La mujer en la muralla o incluso sus Poemas chinos ) y otras como máquinas de invención, que le sirven al autor para “sacarse muchas obsesiones de encima”.
–¿Uno lo consigue o siguen ahí?
–Sí, siguen estando pero bajo control. No se van a ir y quizá sea bueno que no se vayan, porque si no, dejarías de ser vos.
–Y esa novela sobre Vietnam, ¿no sería bueno terminar de escribirla para tener esa obsesión bajo control?
–Seguramente, pero me cuesta mucho porque el tema es muy doloroso para mí.
–¿Por qué es tan doloroso?
–Porque se perdió una guerra que nunca debió haberse perdido.
–Estaba muy compenetrado en esa época, ¿nunca pudo ver de afuera esa confrontación?
–Es que no hay que verlo de afuera, hay que verlo desde adentro para verlo.
La risa de Laiseca retumba.
En las paredes cuelga una fotografía de Laiseca, que mira de costado, y otra del padre, como campeón de tiro.
A finales de los ochenta, Laiseca creía que uno, para independizarse definitivamente de sus padres, necesita perdonarlos por un acto de voluntad. “De lo contrario, va a seguir pegado a ellos, aunque sea por el odio”. Y ahora, tantos años después, mira esa fotografía en la pared, le da una pitada a su cigarrillo y dice que ese es su padre: “Era un buen hombre.”
En Revista Ñ: http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Alberto-Laiseca_0_1102089796.html
La escena no sólo describe el instinto de Laiseca. Describe también su forma de pensar y su desparpajo distribuido por novelas kilométricas, cuentos hilarantes y poesías que parodian la historia de China. Escribió Los Sorias , su monumental novela de 1998, durante los diez años que vivió en esa casa de Escobar y le costó dieciséis años publicarla. Y ahora todo indica que esta novela-mito será traducida al francés por la editoral El Nuevo Attila. Hace un año, la misma editorial publicó Aventuras de un novelista atonal , con la traducción de Antonio Werli y en un formato capicúa de sus dos partes. Y para el Salón del Libro de París, que transcurre desde el 21 hasta el 24 de marzo –aclaremos, Laiseca no ha sido ni invitado ni deliberadamente excluido–, se presentarán los relatos “Yo comí una chuleta de Napoleón” y “Mi mujer”, en coedición con La Guêpe Cartonnière, melliza francesa de Eloísa cartonera. No es una apuesta menor: el lenguaje que atraviesa su obra es lúdico, exuberante y se empeña en deambular por una cornisa.
Surgimiento de un culto
Los primeros lectores de Laiseca fueron Ricardo Piglia, Fogwill y Aira, todos pertenecientes a una misma generación. Ellos recibieron los originales mecanografiados y se preocuparon por inocular un virus. Piglia, al establecer su linaje con Arlt, ya que encontró en su literatura otra forma de oponerse a la norma pequeñoburguesa hipercorrecta que atisba en Los siete locos . Aira, al recomendar la publicación de Los Sorias en Simurg. Y Fogwill, en ese tráfico de autores que ejercía a través de charlas o artículos, al entender a Laiseca como si fuera un fractal; es decir, un objeto complejo construido en base a repeticiones en diferentes escalas. “Había pasado cerca de ciento cincuenta horas leyéndolo”, escribió Fogwill a mediados de 1983,“odiando a Laiseca en las jornadas durante las que su trabajo apunta a horadar minuciosamente la paciencia del lector, adorándolo cada vez que su imagen se me representaba como parte de algo sublime inalcanzable y amándolo al cabo de cada capítulo interminable, cuando volvía a la convicción de que su empeño en torturarme perseguía el goce de producir un cambio en mí, convenciéndome, al mismo tiempo, de que yo lo merecía.” En ese mismo año lo incluye como personaje de “Help a él”, esa relectura carnal de “El Aleph” de Borges, como Adolfo Laiseca (en el papel de Carlos Argentino Daneri). En una escena del cuento, mientras fuman, Laiseca le muestra al narrador lo que al parecer es un libro de cuentos ( Matando enanos a garrotazos ). “La prosa era impecable”, escribe el narrador, “y abundaba en ese truco de Adolfo que yo había señalado en su novela: un uso anómalo de ciertos giros coloquiales, como si yo ahora escribiese que en ciertos párrafos, él ‘enchufaba’ palabras de un léxico legítimo, pero inesperado en el contexto del relato. Ese uso irruptivo y exagerado del giro coloquial distorsionaba toda alusión realista, creando un clima de alteración mayor que el que la improbabilidad de esos componentes del lenguaje llevaría a pensar”.
Laiseca no está loco: es un excéntrico. O mejor, un disidente del mundo, una de esas personas que, como decía Nathaniel Hawthorne, se apartan de los sistemas en los que los individuos se ajustan a la perfección por temor a perder su lugar. El excéntrico siempre provoca, aunque no lo desee. Está al margen: más cerca del asceta religioso, de un linyera o un mago. Y su deseo está puesto en la rara manera que tiene de ver el mundo. Ese punto de vista diferente es el que construye su universo de ficción. Por eso quiso ir a pelear a Vietnam (para sacarse el miedo que “me encajó mi padre”, “para seguir un curso rápido de crecimiento”) y con ese objetivo hasta escribió una carta al presidente Lyndon Johnson. Nunca recibió respuesta.
“Estaba desesperado, pero creo que fue para bien porque si no, no hubiera vuelto”, dice ahora Laiseca en el departamento de planta baja donde vive en la calle Bogotá, sentado frente a su macizo escritorio (conocido como la mesa vaticana) donde tiene una botella de cerveza caliente, un cenicero que rebalsa de colillas de Imparciales y el televisor en mute . No corre aire y Laiseca suspira. Y se acuerda de la época en que escribía cuándo podía. Era principios de los setenta. Trabajaba como corrector de pruebas en el diario La Razón . Viajaba en colectivo, leía a historiadores antiguos como Tito Livio o los relatos de Las mil y una noches , y cuando el colectivo entraba al barrio La Chechela de Escobar y frenaba en la carnicería La Esperanza, donde Laiseca debía bajarse. Era de noche. Le quedaban todavía catorce cuadras por la avenida Tapia de Cruz hasta llegar a la única casa propia que tuvo. Siempre llegaba cansado y sospechaba que ni siquiera iba a tener fuerzas para comer. Mucho menos para escribir. “Sin embargo, era tan mágica esa casita”, dice Laiseca. “Se me iba el cansancio.” Preparaba un bowl de té hirviendo, le agregaba rhum Negrita, varias cucharadas de azúcar y empezaba.
El recuerdo de la máquina de escribir se interrumpe por una inquieta gata negra de tan sólo dos meses que intenta romper el pantalón del visitante. “¡Negrita!”, grita Laiseca. “Si te clava las uñas pegale un chirlo”, recomienda. “Pegale un chirlo porque si no la voy a tener que castigar yo y muy mal, ¿entendés?” Oscar Wilde entendió que el arte encuentra su perfección dentro, y no fuera, de sí mismo y por eso no se lo debe juzgar con parámetros externos de semejanza. El arte, dice Wilde en La decadencia de la mentira , más que un espejo es un velo, tiene flores que los bosques no conocen, pájaros que ninguna fronda posee y es el encargado de crear y deshacer mundos. Laiseca siempre fue un buen lector de Wilde. Y siempre contó que el tema del poder –base de Los Sorias , la historia de un dictador que se humaniza– se hizo carne en él desde los nueve años, época en la que fabricaba un mundo ilusorio con miles de niños a sus órdenes que construían cavernas subterráneas por debajo del pueblo donde se crió, Camilo Aldao, al sureste de la provincia de Córdoba. En 1998, cuando esa novela se publicó, Laiseca desenterró una frase que le decía su padre (“Vos no mandás aquí”) y a partir de ella supo que lo interesante que tiene el poder “es hacer sufrir a los demás sin razón alguna”. La perversión era una mecánica aplicada por su padre y por los adultos de su infancia y la única salida que encontró fue la de construirse un mundo sólo gobernado por sus caprichos. Así lo hizo.
Si no le gusta, vayasé
Hay otra anécdota que Laiseca convirtió en mitología. Durante años vivió en pensiones y en el autorretrato que escribió para el libro Primera persona (Norma, 1995) relató que ganaba poco (como obrero de la construcción o empleado telefónico) y no le quedaba otra más que compartir las piezas con dos o tres tipos y una variedad inimaginable de bichos infames. Una de las primeras cosas que le enseñaron en ese tipo de lugares fue “Si no le gusta, vayasé”, y esa frase, con el tiempo, terminó por convertirse en atributo de sus textos. La convivencia nunca fue fácil y el hacinamiento no colaboraba con ciertos roces. “Con los que peor me llevé fue con dos hermanos: Juan Carlos y Luis Soria”. La novela parte de aquí: un muchacho (Personaje Iseka) es obligado a compartir una habitación miserable con dos hermanos metidos que le dan consejos, le revisan las cosas y “le hacen sentir la fuerza de sus masas gravitatorias”. En la primera de las 1.342 páginas que la convirtieron en leyenda, Personaje Iseka abre los ojos y lo primero que ve es a un Soria. De esa manera, el despertar funciona como inmersión en un agujero de gusano (esa pasadizo entre dos universos) para que esa lucha interna en la pensión termine por reflejarse en una guerra mundial entre estados poderosos: Soria, Tecnocracia y la Unión Soviética. La física teórica aún no tiene claro si el ser humano puede pasar por un agujero de gusano sin desestabilizarlo o ser desestabilizado. Frente a su obra, frente a su cuerpo intimidante (Laiseca mide casi dos metros), frente a su voz, su risa o los libros maniáticamente forrados de su biblioteca, el lector siente lo mismo.
“La ficción reconstruye la conciencia del perseguido que intenta comprender el universo del que trata de huir”, analizó Ricardo Piglia en el prólogo a la primera edición. A partir de Los Sorias , Laiseca construyó para su universo una serie de constelaciones: Aventuras de un novelista atonal (1982), especie de prólogo a ese libro “enciclopédico, único, misterioso y larguísimo”, los relatos de Matando enanos a garrotazos (1982), del que Borges comentó sobre el título que parecía “una historia crítica de la literatura argentina”, y El jardín de las máquinas parlantes , “una novela sobre el saber por su lealtad al borde”, como escribió Fogwill en 1986.
En el primer número de la revista El Ansia de octubre de 2013, Miguel Vitagliano interpreta una lectura que hace Fogwill en el prólogo que escribe para la reedición de Aventuras de un novelista atonal (2002). Allí, Fogwill destaca el modo en que Laiseca “sabía librarse del tono de una época” y que desde los primeros ochenta persistió en su desmesura temática y una particularísima lengua: “No escribe con la lengua hablada –ese artificio magistral del grado cero del decir– sino con la lengua natural de la literatura, que, en la parodia, remite permanentemente a la épica y a los orígenes de la novela”. Vitagliano observa con razón que Fogwill no escribió “liberarse” del tono sino “librarse”. “Liberarse del tono –apunta Vitagliano– sería creer que puede haber libertad cuando uno depende de otro, aun cuando lo que se pretenda sea tomar distancia de ese otro. Liberarse de un tono-amo es seguir hablando la lengua del amo. Librarse del tono resulta menos ilusorio, es una posición activa y no reactiva. Define la distancia que existe entre escapar y salir.” Fue en Escobar donde Laiseca quemó las miles de páginas del manuscrito de Los Sorias y los papeles con anotaciones que construyeron la trama de El jardín de las máquinas parlantes (1993). En lo que él llama sus naufragios (“esos días en los que volvés a tu casa y encontrás que te tiraron todas tus cosas a la mierda”) perdió cientos de páginas más con obra inédita. Nunca pudo reescribir esos libros porque, según él, las cosas no se pueden escribir de nuevo. “Lo que se perdió, se perdió. En su momento, me dio bronca, furia, desesperación, pero nada más ni nada menos.” Laiseca enciende otro cigarrillo y mueve la cabeza. “No, no se pueden escribir de nuevo las cosas. Porque las cosas son únicas, ¿entendés? Y si se pierden se perdió lo único, que era eso. No se puede reescribir: la vida pasa, tu cabeza está en otra.” Desde hace años, sin embargo, la cabeza de Laiseca está metida en una guerra que no termina. “Tengo a mitad de camino una novela sobre la guerra de Vietnam, pero es un tema que me afecta mucho”. Se titula La puerta del viento y tiene como protagonistas a dos personajes, el lieutenant Reese y el teniente Lai. “Que soy yo”, aclara Laiseca. “Pero también Reese soy yo. Son el mismo. Lo que pasa es que Reese está loco y no entiende nada. El único que entiende es el teniente Lai. Entonces pasa toda la guerra defendiéndolo a Reese porque tiene la certeza de que si lo matan a Reese, él muere automáticamente, porque es su doble. De eso se trata.” En una entrevista con Daniel Guebel Laiseca decía que el universo es el doble de lo que imaginamos. “Está lo que se ve y la parte sumergida. Curiosamente, los niños sí lo saben. Por ejemplo, los chicos les tienen miedo a los fantasmas. ¿Quéres que te cuente una cosa? Los fantasmas existen, ese es el secreto. Para mí la realidad es eso.” Cuando escribe, Laiseca se sumerge en algo que llama la “cuenca oceánica” y cuando baja a la cuenca oceánica de la creación empezás a ver cosas. “Te comunicás con las memorias universales.” En base a esa idea, el escritor construyó ese “realismo delirante” que sostiene sus novelas, algunas como máquinas del tiempo (como La hija de Kheops , La mujer en la muralla o incluso sus Poemas chinos ) y otras como máquinas de invención, que le sirven al autor para “sacarse muchas obsesiones de encima”.
–¿Uno lo consigue o siguen ahí?
–Sí, siguen estando pero bajo control. No se van a ir y quizá sea bueno que no se vayan, porque si no, dejarías de ser vos.
–Y esa novela sobre Vietnam, ¿no sería bueno terminar de escribirla para tener esa obsesión bajo control?
–Seguramente, pero me cuesta mucho porque el tema es muy doloroso para mí.
–¿Por qué es tan doloroso?
–Porque se perdió una guerra que nunca debió haberse perdido.
–Estaba muy compenetrado en esa época, ¿nunca pudo ver de afuera esa confrontación?
–Es que no hay que verlo de afuera, hay que verlo desde adentro para verlo.
La risa de Laiseca retumba.
En las paredes cuelga una fotografía de Laiseca, que mira de costado, y otra del padre, como campeón de tiro.
A finales de los ochenta, Laiseca creía que uno, para independizarse definitivamente de sus padres, necesita perdonarlos por un acto de voluntad. “De lo contrario, va a seguir pegado a ellos, aunque sea por el odio”. Y ahora, tantos años después, mira esa fotografía en la pared, le da una pitada a su cigarrillo y dice que ese es su padre: “Era un buen hombre.”
En Revista Ñ: http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Alberto-Laiseca_0_1102089796.html
sábado, 15 de marzo de 2014
martes, 11 de febrero de 2014
"Las voces de abajo", de Pablo Melicchio: reseña en Radar Libros
CAPACIDADES DIFERENTES
En la novela de Pablo Melicchio se aborda el tema de
los desaparecidos a partir de un elemento sobrenatural, pero que lleva a
una indagación social sobre las heridas que no cierran y los duelos que
finalmente sobrevendrán.
Por Martín Kasañetz
Lejos de
permanecer pasiva en los libros de historia –y a pesar de algunos
sectores de la sociedad que intentan ocultarla– la temática de los
desaparecidos en la Argentina existe, de manera activa y en forma
creciente, desde los últimos treinta años. Esta especie de zombie
histórico que tristemente habita en nuestro país mantiene su
supervivencia –más allá de la crueldad de cualquier genocidio– debido a
múltiples condiciones pero fundamentalmente a dos, las cuales determinan
que su impronta vuelva una y otra vez de (y hacia) la sociedad
argentina. En primer lugar, esta temática tiene el componente trágico de
imposible resolución que toda muerte tiene, pero además, la situación
de injusticia de un Estado ejerciendo violencia sobre su propio pueblo,
generando una deuda social inagotable. En segundo lugar, la falta de
información que las desapariciones generaron, obligando al horror que
proviene de no poder cerrar la historia de una vida. Esta grieta (ésta
sí real, no ficticia) se sigue manifestando continuamente en la cultura
argentina por medio del cine, la música, y los libros como una forma de
buscar respuestas que encuentren algo de comprensión a lo irresoluto.
En Las voces de abajo, Pablo Melicchio aborda esta realidad
argentina, pero por medio de una situación sobrenatural: Chiche es un
joven con un retraso mental leve que permanece internado en un centro de
atención para personas con capacidades diferentes. Un día, trabajando
en sus tareas –tiene a su cargo la supervisión de una pequeña granja de
animales a los cuales, a modo de terapia, cuida y alimenta– siente una
pequeña vibración bajo sus pies que da comienzo a un sonido humano que
proviene de bajo la tierra. Chiche comienza a escuchar las voces de un
grupo de desaparecidos que fueron asesinados y enterrados bajo lo que
hoy es una institución de salud mental. En lugar de alejarse, Chiche
toma esta comunicación como algo normal y comienza a dialogar con ellos
para luego intentar resolver, a su manera, ciertas necesidades –en
especial la de cómo conseguir noticias de actualidad– que ellos le
manifiestan. Así comienza su relación con Ernesto, Fernando, Juan y en
especial con Dolores, quien busca a su hijo, al que le robaron al
momento del parto en un Centro de Detención Clandestino. Chiche también
tiene una historia familiar violenta que no logra recordar del todo, sin
embargo se siente muy identificado con la voz de Dolores, que le
recuerda a la de su madre ausente. En paralelo con esta historia, otro
texto más lírico –una especie de reflexión introspectiva en forma de
prosa poética– va acompañando la historia de Chiche mientras cuenta la
vida de Roberto, que acaba de salir de la cárcel y se encuentra signado
irremediablemente por su pasado violento.Las voces de abajo cruza la tragedia personal que proviene de la violencia que el personaje principal carga en su pasado con la violencia que habita en el pasado reciente de nuestra sociedad y que llega hasta hoy de innumerables formas que necesitan una reparación definitiva por medio de la Justicia. Como puede leerse en la novela: “Ser desaparecidos no es ni una cosa ni otra. Una vez descubiertos va a cerrarse un tiempo profundamente doloroso, para abrirse otra temporalidad, pero más lógica, la del duelo”.
sábado, 30 de noviembre de 2013
Marianella Collette entrevista a Cristina Feijóo
M.C.: ¿En qué año te detuvieron?
C.F.: Fui detenida en septiembre de 1976 y estuve presa hasta noviembre de
1979 en la cárcel de Villa Devoto, donde los militares concentraron alrededor
de un millar de mujeres de todo el país. No había acusaciones en mi contra ni
se tomaron la molestia de inventarlas; como muchos otros presos políticos,
estuve detenida sin proceso. Demoré en pedir la opción para salir del país, a
la que teóricamente tenía derecho constitucional, porque no quería irme. Dos
años después me pareció que ya era suficiente. Pedí la opción y me la negaron;
dos veces. Andaba por los tres años de cárcel cuando un día soleado, mientras
caminaba con otras dos mujeres por el patio de recreo, escuché gritar mi apellido.
Las voces venían de un círculo de cabezas arremolinadas sobre un diario. Era
una lista de libertades. Así me enteré que tenía concedida la salida del país.
Me pareció prudente empezar aquí el relato del exilio porque en ese momento
tuve la primera sensación concreta de lo inminente: el destierro. Y esa
sensación fue contradictoria, premonitoriamente dual, como fue luego toda la
experiencia del exilio. Por un lado quería irme en libertad, recuperar mi vida
y a mi hija, y por el otro, la idea de dejar el país me entristecía. Era un
país ensangrentado y sangriento, pero aun así y contra toda lógica, me
entristecía dejarlo. Recuerdo muy bien la tarde en que dejé Devoto. El momento
en que la reja se cerró detrás de mí, me di vuelta y la imagen de todas las compañeras
apiñadas del otro lado de los barrotes fue como un lanzazo. Nunca más volvería
a atravesar esas rejas, era la despedida, y la libertad. Se suponía que debía
estar saltando de alegría, pero las rejas que iba dejando atrás las pasé
llorando, porque no sentía que me iba, sino que las dejaba. Así eran de
paradójicas las cosas en aquellos días. Salí del penal en un transporte para
presos que tenía celdas minúsculas con un respiradero hacia la calle, hecho con
aletas metálicas; por esas ranuras se veían retazos de la vida afuera. Me
llevaron a Coordinación Federal, una dependencia policial donde yo había pasado
mis veinte días de desaparecida tres años antes. Pasé allí mi última noche en
Buenos Aires. Vinieron a buscarme a las siete de la mañana. Me transportaron
esposada en uno de los famosos Ford Falcon verdes, con tres policías de civil y
un chileno al que deportaban. Lo que voy a describir ahora puede parecer banal
pero no lo es, porque yo me iba y no sabía cuándo volvería, si volvería, y esa
era la última vez que estaba viendo a mi ciudad. Cada cosa que vi quedó impresa
en mi retina. Chicos saliendo para la escuela con sus delantales blancos,
mujeres baldeando la vereda, porteros en la entrada de sus edificios,
diarieros, hombres de portafolio y traje yendo al trabajo, gente en la parada
de los colectivos, y luego la autopista y las paredes que pasaban a los
costados como moles rápidas, con sus manchas de humedad, y su misterioso
silencio. En la sala destinada a la Fuerza Aérea del aeropuerto de Ezeiza me
permitieron despedirme de mi hija Andrea, que tenía trece años, de mi madre, de
mi prima Inesita, de mi tía Victoria, y de dos de mis mejores amigos, Nani y
Fernando. Yo llevaba un vaquero viejo y una blusa, pero mi amiga tenía otros
planes para mí. Me había comprado un conjunto de cuero: pollera y chaleco en
ensamble con una blusa blanca, de mangas abuchonadas. Yo pesaba cuarenta y
nueve kilos en ese momento, y mi cuerpo bailaba dentro del conjunto. Tampoco
podía mantenerme en equilibrio dentro de las botas de caña alta, con un taco
aguja de once centímetros. Así fue como entré, aún esposada, en el avión.
¿Cómo fue tu adaptación en
Suecia?
Durante el larguísimo viaje en avión no tuve en la cabeza más que las
imágenes nerviosas, agitadas y recurrentes de la cárcel, la reja y las caras y
cuerpos de esas mujeres que compartieron años de mi vida. Las veía a través de
unos barrotes que las dejaban atrapadas para siempre en mi memoria, porque la
memoria es así de implacable y de injusta; a mi hija adolescente que quedaba
atrás, en el aeropuerto de Ezeiza y con la que volvería a reunirme cuatro meses
después. No conservaba ningún espacio abierto para la intuición o para las
expectativas de libertad. Llegué a Suecia en invierno y esa geografía fría,
inhóspita, oscura pero de una rara belleza no tenía ninguna resonancia para mí,
era como llegar en un viaje espacial a una superficie lunar. Encontré una
lengua de sonidos hostiles, encerrados entre el paladar y la garganta, un
idioma que pronto me haría saber a través de sus intérpretes que mi condición
de argentina era para los suecos una identidad confusa englobada en una más
clara, incuestionable identidad latinoamericana que yo apenas teóricamente
había asumido. Yo nunca había salido de Argentina, casi diría que de Buenos
Aires, y como gran parte de los porteños me sentía más ligada a Europa por
herencia y por pensamiento que a la
América latina. Para los suecos yo era obviamente
latinoamericana, y el hecho de que supiera más sobre Europa que sobre
Latinoamérica suponía un malentendido insalvable, una relación alienada que me
era impuesta porque había recalado en país europeo; en pocos días me convertí
en experta en “eurocentrismo”, una palabra que había estudiado distraídamente
en documentos políticos y que ahora tomaba una dimensión sombría y tangible.
¿Qué implicaba este eurocentrismo? En primer término la inadecuación de mi
argentinidad y la homologación de mi cultura a una categoría única que
englobaba una variedad enorme de culturas, historias, tradiciones y lenguas,
enlatadas en un recipiente dentro del cual me encontraba yo, es decir mi nueva
identidad o forma de ser yo, de la que desconocía casi todo. Suecia es un país
con una larga tradición de refugio y tiene, como diría el Chapulín Colorado,
“todo bajo control”. Me enviaron a un “campamento”, que no estaba compuesto de
carpas en el medio de la nada –como mi imaginación calenturienta supuso–. Era
un confortable hotel de provincia. En ese hotel todos éramos refugiados
latinoamericanos, algunos llegados de las cárceles y otros con el olor a
pólvora todavía en la nariz y los colmillos del enemigo en los garrones. Todos
estábamos un poco locos por el shock, paranoicos. El pueblito era chico,
rodeado de bosques y lagos, y los habitantes del hotel no teníamos nada que
hacer más que dar unas vueltas cortas por ahí; era invierno y la temperatura
rondaba los quince grados bajo cero. Poco después del almuerzo oscurecía. En la
larguísima noche sólo estábamos nosotros y nuestra alocada imaginación sobre
Suecia y los suecos, nuestras guitarreadas y alguna que otra borrachera, la
nostalgia de la patria y una desconfianza de perro apaleado que extendíamos
hacia todo lo que se moviera: los suecos, y también los otros refugiados. Cada
uno de nosotros contaba su propia historia en tres frases, una breve e
impersonal sinopsis; trece años de cárcel en Uruguay, fuga a través de la
frontera con Brasil, escape de un campo de concentración, cinco años de cárcel
en Argentina, cuatro en Chile, o tres, o siete. El resto eran mateadas y discusiones
sobre qué nos tenía preparado Suecia, si era o no aliada del imperialismo, qué
exigirle a esta sociedad, cuáles eran nuestros derechos. Teníamos casa, comida,
nos compraban ropa y nos daban un dinero de bolsillo que alcanzaba para pagar
las estampillas de correo y armar cigarrillos. Mientras tanto íbamos a clases
de sueco ocho horas por día; allí nos pasaban videos informativos sobre cómo
llenar una planilla para pedir trabajo en la oficina centralizada, cómo cobrar
el sueldo por correo, cómo registrarse en el hospital, qué trabajos desempeñar
con nuestro elementalísimo nivel de idioma. Para los que veníamos de la cárcel,
esa Suecia era una especie de cárcel VIP. Y se reproducían las luchas de la
cárcel, en un tira y afloja con los suecos que dirigían el campamento y que
estaban acostumbrados a ese estado de semilocura que traíamos y que se
expresaba en reivindicaciones como: no queremos comer carne de alce, exigimos
vaca, queremos más dinero de bolsillo, sí a éste le dan pañales para sus hijos,
los que no tenemos hijos, ¿no deberíamos ser compensados con algo que
reemplazara el valor de los pañales? Paralelamente viajaban compañeros del
Comité de Solidaridad, que vivían en Estocolmo, y nos instruían sobre las
convulsiones internas del organismo, a la vez que nos “bajaban línea” sobre lo
que debíamos hacer o evitar hacer. De ese período de campamento, que duró siete
meses, me quedó la sensación de mundo delirante, de irrealidad de aldea en
cuarentena. Visto a la distancia, creo que esa vieja organización sueca para
refugiados estaba pensada más para inmigrantes económicos, que huían del hambre
y no de la espada. Me hubiera resultado más sanador integrarme a la vida en la
ciudad, al contacto con el mundo sueco, aun con las deficientes herramientas idiomáticas
con que contaba. Necesitaba ejercer mi libertad, sacudirme la modorra de largos
años de autonomía cero. Cuando llegué a la ciudad fui –como todos– a dar a unos
confortables departamentos del Gran Estocolmo en los que recalábamos los
inmigrantes de distintos orígenes: eran los guetos. Cada barrio tenía su centro
comercial, su consultorio médico, su dentista, su biblioteca, casi se podía
vivir en el barrio sin salir de él. Esos guetos concentraban mil
nacionalidades, turcos, yugoslavos, iraníes, rumanos, kurdos, polacos, senegaleses,
etíopes, nigerianos, paquistaníes, finlandeses: era una babel de idiomas,
culturas, hábitos que había que compatibilizar y que daban lugar a un sinfín de
malentendidos y negociaciones ajenas a la cultura “sueca”, esa cultura que nos
envolvía como el aire y que era, como el aire, inasible. Durante unos meses
seguí estudiando sueco, terminé el último nivel en la universidad, y llegó la
hora de trabajar. Todas las ofertas me provocaban la misma inapetencia: no
tenía un nivel de sueco aceptable para trabajos intelectuales y, obedeciendo a
una vieja vocación médica, decidí empezar por la única oferta: el escalón final
de la medicina, asistente de asistente de enfermería en un hospital de
ancianos. Por dentro estaba segura de que mi sueco era bueno y tal vez lo fuera
en otro ámbito. En ése, en que los dientes no abundaban y la demencia senil
alteraba el orden lógico del discurso, era una catástrofe. Además los viejos
eran viejos, anteriores en educación y crianza al Estado de bienestar, y usaban
una lengua más sajona, menos latinizada. Las abundantes palabras de raíz latina
que yo había incorporado en mi estudio universitario del sueco pertenecían al
estrato más culto del idioma. Esos viejos me dieron una comprensión íntima y afectiva
del idioma sueco; regresivos como estaban, usaban la lengua del corazón. Y esa
fue mi verdadera entrada al idioma sueco, que hasta ese momento había sido un
idioma vacío.
¿Cómo fue la convivencia con
los otros exiliados?
Con otros exiliados “latinoamericanos” compartía de vez en cuando
eventos culturales y solidarios. Mis amigos del exilio eran rioplatenses:
uruguayos y argentinos; tenemos tics comunes y nos entendemos fácilmente, con
los mismos guiños. No estaba en una etapa gregaria. Estaba más necesitada de
lamerme las heridas. Volaba verdaderamente bajito, y la poca vitalidad que
tenía la usaba en entender la sociedad en que vivía. Palparla, tener una
intuición de por dónde pasaban sus fuentes de energía.
¿Cómo te relacionabas con
Argentina desde la distancia?
La Argentina estaba muy lejos de mis recuerdos. Lo más cercano era la cárcel, que
constituía una minisociedad con un miniclima, distante de lo que pasaba en las
calles. Yo llegué a Suecia a fines del setenta y nueve, la dictadura parecía muy
consolidada, y necesitaba alejarme emocionalmente del país; Suecia podía no
necesitarme pero yo necesitaba de Suecia. No podía pasarme años con la valija
abierta arriba de la cama. Desempaqué, y me puse a explorar el vacío. Al fin de
cuentas podía no estar tan vacío. Ese departamento en el gueto fue mi primera
casa. La primera vivienda que no era una pensión o un departamento de paso. Me
llevaron a ver la casa. Estaba vacía y me pareció lindísima y enorme. Me dieron
un cheque para comprar los muebles. Pasé días mirando catálogos y caminando por
IKEA, un lugar donde vendían de todo para el hogar, desde muebles hasta el
último foquito de luz; elegía con concentración y entusiasmo, y muy atrás, en
el fondo de la cabeza, sentía la picardía, era como un juego, una farsa, o más
bien una travesura. Disfrutaba vertiginosamente del nuevo papel de señora de su
casa, pasaba las páginas eligiendo el color y diseño de los sillones, la
biblioteca, los platos, las sábanas, las ollas, hasta las plantas. Todavía
recuerdo el cuadro que elegí para la sala: una pantera negra emergiendo de una
floresta con árboles fosforecentes. Un espanto. Tenía mi pieza, mi hija tenía
su pieza; el departamento era tan grande que me solazaba paseándome por él.
Estaba en una planta baja y desde la ventana de la cocina veía la plaza de
juego de los chicos. Desde el salón observaba el bosque. Era mi refugio. Allí
tuve mi primer y único piano. Había terminado el profesorado a los diecisiete
años, pero nunca había podido tener un piano. Años después, cuando pude volver
a Argentina y desmantelé la casa, vendí el piano, símbolo de mis aspiraciones
burguesas. Argentina era mi lugar; yo no tenía que refrendar eso, no tenía que
acariciarle el lomo para saber que estábamos ligadas. Y cuando digo Argentina digo
algo íntimo y personal, olores, esquinas, bares, la falta de transparencia del
aire de la ciudad, la humedad, sensaciones que unían en un manojo los retazos
que colgaban de mí.
¿Escribías antes de irte de
Argentina?
Escribí siempre. En forma catártica de chica, poemas impresentables de
adolescente, pero fue en la cárcel cuando la escritura se me reveló como una
función más, como dormir o comer. Escribir me ordenaba la cabeza. Escribía
cartas. Por eso tengo un gran amor por el género epistolar. Eran unas cartas
larguísimas, con letra tan chiquita que había que leerlas casi con lupa, porque
con frecuencia teníamos racionado el papel. Reflexionaba sobre todas las cosas
y buscaba un centro, buscaba un sentido provisorio de la belleza y de la vida a
través de la escritura; buscaba escapar a la locura, porque aquello era una
especie de locura, aquello de resistir a la cárcel, de vivir en la cárcel.
Después, en el exilio, escribir fue también una forma de resistencia a la
distancia impuesta a contrapelo del deseo. Escribía muchísimo. Y escribí
algunos cuentos. Cuando volví a Argentina me faltaron las cartas, ya no había
tanto que escribir, pero seguía la necesidad. Fue entonces cuando empecé a
escribir ficciones seriamente.
¿Cómo influyó el desarraigo en
tu vida?
El desarraigo empezó en la cárcel, siguió en el exilio y no tiene punto
final. El desarraigo establece un corte, fracciona, y esta sensación de
fragmentación toma posesión de la mente como estado de conciencia. Volver a la
patria no restituye la ilusión de unidad que se ha perdido. Volví distinta y
volví a un lugar que es objetivamente distinto. El tajo en la subjetividad
opera en mí como el lugar desde donde se observa la vida de una manera nueva.
La característica más nítida es la separación, la distancia; se ha roto la
ilusión de pertenencia total y en su lugar queda una especie de velo que nos
separa de una realidad que ya se sabe fragmentada. En cierto modo es como
perder la ilusión del paraíso, perder la inocencia. Si comparo lo que escribía
antes del desarraigo, aún los textos “dolorosos” tenían una intensidad
primitiva, un poco infatuada. Detrás de ellos está la subjetividad de una vida
única y las variantes ocurren dentro de esa vida única. Con el desarraigo se
agrega una mirada doble, distanciada, que pierde su propio centro, que varía de
centros, que busca, que salta de un fragmento al otro. El primer libro que
publiqué y que escribí a mi regreso a la Argentina se llama En celdas diferentes, una serie de relatos, algunos de la cárcel y
otros no. Mi vida quedó dividida en celdas diferentes. El desarraigo termina
con los entusiasmos rabiosos por la cosa propia. Podemos defender con mayor o
menor fanatismo el mate o el dulce de leche, pero habrá un poco de impostura en
eso porque ya no hay paraíso, no existe más el lugar en el que todo tiene un
sentido unívoco. En mi literatura todos los personajes buscan algo. Yo creo que
expresan mi propia búsqueda ilusoria de ese lugar unitario.
¿Qué experiencia frustrante
viviste en Suecia?
La regresión que me imponía la pérdida del lenguaje. Las relaciones
sociales en una lengua que no era la mía eran penosamente forzadas. Me obligaba
a mantener un nivel casi primitivo de diálogo. Cuando intentaba profundizar
ideas aparecían los matices faltantes, la necesidad de adjetivar con precisión,
de calificar, de refinar el pensamiento y las palabras no alcanzaban. Aparecía
la lengua de trapo. Esto era tan frustrante que terminaba simplificando,
construyendo frases breves y evitando niveles más sutiles de conversación. Lo
forzado de la comunicación impregnaba hasta los gestos, la postura del cuerpo.
Una sueca me dijo que cuando hablaba mi idioma parecía otra persona. Los
suecos, en su infinita amabilidad, hablaban más despacio cuando se dirigían a
mí, modulaban mejor, usaban un lenguaje sencillo, sin matices, que me hacía
sentir idiota.
¿Qué buenos recuerdos tienes
del exilio?
Tengo buenos recuerdos del exilio. A la distancia lo veo como una
exploración hacia adentro, una introspección hacia partes mías que hubieran permanecido
ignoradas para siempre. Era como una tierra de nadie. Yo estaba allí, sin
testigos, llegada de la nada, sin historia. En todo caso mi historia se
amontonaba, despojada de los matices personales, a la historia política de
otros. Era cruel, y a la vez era liberador. Tenía la fantasía de que podía
empezar todo de nuevo, desde cero, si hubiera querido. Era una fantasía y yo lo
sabía, pero el anonimato brutal contenía la ilusión de amnesia total, de punto
cero. Se podía por lo menos encender linternas para explorar túneles propios,
ver qué había allí. Yo estaba muy herida cuando llegué, y aunque detestaba a
las mujeres resignadas y deslucidas, eso fui durante un tiempo. No había
testigos, no importaba, podía hacerlo. Recuerdo la amplitud de ese departamento
que era mi lugar, mi refugio, me sentía bien allí; recuerdo el silencio, la
soledad, la belleza del invierno, los paseos en el interior de los bosques, al
costado de los lagos, recuerdo las hojas rojas del otoño, los campos repletos
de flores del verano, las abejas, las conversaciones en voz baja en
restaurantes alumbrados a vela, la perplejidad, la ajenidad dolorosa y
liberadora. Después me harté de esa calma, busqué otros caminos, más agitados.
Era una rara libertad, como vivir en el limbo, en un paréntesis en el que todo
podía ocurrir y nada tenía mucho peso ni importancia. Las lecciones del exilio
son muchas. La idea obvia de que no hay una sola manera de estar en el mundo se
vuelve una realidad; se aprende otra forma de estar y ser para la cual es necesario
despojarse de la soberbia inconsciente de lo propio, de la cultura automática,
vivida antes con una desmesura inocente. Eso no se recupera, y este sin retorno
es un bien adquirido.
Cuéntame algo anecdótico.
Tengo recuerdos precisos del hospital en que trabajaba. Pacientes que
me pusieron ante situaciones perturbadoras, profundamente humanas. Recuerdo en
especial a una viejita; como yo era nueva en el piso me mandaron a darle el
desayuno, porque a nadie le gustaba atenderla. Entré a su habitación, saludé, y
después de apoyar la bandeja en la mesa y elevar la cabecera de la cama, le
pregunté si quería usar sorbete o tomar el té de la taza. En sueco no se usa el
trato formal, se usa el tuteo, y yo la tuteé. La mujer me reprochó el
atrevimiento. Tenía una voz formidable, fuerte y educada. En Argentina jamás se
me hubiera ocurrido tutear a un viejo, así que mi “yo” sueco quedó en estado de
shock. Me disculpé, roja de vergüenza, y de ahí en más recurrí a un “usted” que
extraje como una muela vieja de mis estudios de idioma en la universidad. La
mujer resultó ser hija de un médico, había viajado mucho y era cultivada. Había
algo fascinante en ella; yo me ofrecía siempre a atenderla, para alivio de mis
compañeros. A la tarde, antes de la merienda, me pedía que la peinara. Siempre
sentada en su silla de ruedas, siempre mirando el hermoso bosque a través de la
ventana. Era casi calva; del cuero cabelludo le colgaban pocos mechones blancos
y largos. Ella me daba instrucciones precisas: cómo sujetar el pelo cerca de la
coronilla, cómo alisarlo, cómo colocar las hebillas, que apenas se sostenían.
Era un ritual meticuloso, su voz era tan potente y emanaba tal seducción de
ella que yo me sentía peinando a Melanie Griffith. Un día me dijo que podía
tutearla, pero yo no la tuteé nunca. Era una mujer autoritaria, dura. Lo
curioso es que estaba completamente indefensa. Medía un metro a lo sumo, porque
le habían seccionado las piernas arriba de las rodillas y tenía los brazos
cerrados en candado sobre el pecho; las manos retorcidas por la artritis. No
podía hacer absolutamente nada sin ayuda y nadie la visitaba jamás. Cualquier
persona en ese estado busca, por lo menos, despertar simpatía. No era su caso.
Si alguna vez temió el hambre, la sed, el dolor, la indiferencia, es un secreto
que se fue con ella. A nosotros nos trataba mal para evitar la compasión. Solo
cuando estuvo segura de que yo había entendido las reglas, empezó a hablarme de
sí misma. Me contaba sobre todo de su padre, de sus viajes. Tenía el espíritu
de una diosa en el cuerpo de un ratoncito mutilado. Pensé que en su infancia
debió haberse sentido muy amada.
¿Cuándo volviste a Argentina?
Volví al país apenas retornó la democracia, en diciembre de 1983. En
Suecia quedaba mi hija Andrea. El regreso fue contradictorio, doloroso, pero yo
deseaba intensamente volver aunque no tenía intuiciones sobre el futuro. Entre
la cárcel y el exilio habían pasado siete años. El país había cambiado, yo
había cambiado, y en el rubro de las presencias había grandes ausencias. De las
seis personas que me habían despedido en el aeropuerto, tres estaban muertas:
mi madre, mi tía y mi prima Inesita, por no hablar de la ausencia de compañeros
y amigos. Volví con un pasaje de ida y vuelta. No sabía qué país iba a
encontrar, pero lo que yo de verdad necesitaba era encontrarme a mí misma,
recuperar la noción de quién era, y eso sólo podía suceder en Buenos Aires.
Tenía la sensación de que mi conciencia estaba compuesta por capas geológicas
inestables, como consecuencia de los sucesivos terremotos y reacomodamientos
experimentados. No sabía qué cosas en mí eran, digamos, virósicas, y cuáles
eran ya constitutivas. Había vivido en emergencia durante tantos años que
caminaba como por un terreno minado, un pie por vez, y sin abrir la boca. Este
“sin abrir la boca” resultó ser clave. En mi entorno nadie me preguntó por la
cárcel ni el exilio. Amigos y parientes tenían interés en saber de Suecia, sí,
pero Suecia la comida, Suecia el frío, Suecia las suecas, Suecia el idioma.
Como si yo volviera de unas alegres vacaciones, como si ellos no hubieran
padecido sus propios terremotos. Recuerdo haber almorzado en casa de parientes
con el televisor encendido en la cabecera de la mesa. Era tremendo,
esquizofrénico. En los últimos años me encontré con otras exiliadas que
tuvieron experiencias más integradoras, distintas a la mía. En ese momento yo
estaba muy aislada y no tenía otros referentes. Para mí el retorno a la
democracia tuvo el precio del silencio. Probablemente eso no fuera
generalizado, pero esa creencia mía tuvo un efecto muy grande en la manera en
que me inserté en el país. Sentí que el pacto era no hablar del pasado. Y
dentro de ese silencio había silencios como piedras fundamentales. Durante años
pagué el derecho de piso de los sobrevivientes: el silencio. Excluyo a los
luchadores por los derechos humanos, para los cuales hablar, investigar y
denunciar era su razón de ser. Los anónimos, los que tratábamos de entrar a la
vida aquí por algún costado, debíamos callar: éramos uno de los dos demonios
que construyó la historia oficial. Yo entré hace diecisiete años en la empresa
en la que aún trabajo. Antes de aceptarme pidieron informes policiales. Cuando
llegó el informe yo abrí el sobre en secreto y lo leí. Estaba segura de que era
mi último día allí. El informe decía que yo “no registraba antecedentes
policiales”. Sencillamente no habían pedido informes. La proverbial falta de
seriedad argentina. Desde luego nunca hablé en la empresa sobre mi historia.
¿Cómo podía hablar si habían pedido informes policiales? De ese modo vivía una
curiosa clandestinidad. No llevaba una doble vida, pero tenía un doble pasado.
En ese sentido mi reinserción era sesgada, eternamente condicional. En octubre
último, cuando gané el premio Clarín de novela, me encontré de repente ante un
micrófono, blanqueando mi pasado militante, hablando de la cárcel, del exilio.
Mi literatura, en la que los personajes están marcados, atravesados por la
importancia de lo político en la vida, me liberaron, al fin, de esta última
cárcel.
¿Qué opinas sobre el debate
que se generó sobre el exilio interno y externo?
Leí acerca de ese debate años después. Creo que tuvo lugar hacia el fin
de la dictadura. Nunca me interesó. Lo poco que leí era extraliterario, no
tenía a la literatura como centro. Parecía más bien un pase de facturas, un
coletazo del aún inexistente cuerpo de debate que comienza a materializarse
ahora, por la puerta trasera, a la luz del desastre económico y político en
nuestro país. El debate sobre los años setenta en Argentina.
¿Cómo han sido recibidos tus
libros en Argentina?
Curiosamente, yo escribí sobre el exilio después de volver de exilio.
No soy original en eso, les sucedió a muchos escritores y no por casualidad.
Volver significa reencontrar sobre todo ausencias, huecos de sentido, se vuelve
con la ilusión de recuperar la identidad perdida. Es cuando el lugar del exilio
se redimensiona como lugar perdido, como el territorio para esa otra manera de
estar en el mundo que ha perdido posibilidad y que se añora. Así, se escribe sobre
el exilio como una manera de recuperar ese lugar. Mi segundo libro transcurre
enteramente en Estocolmo, es un libro que, a pesar de haber sido premiado,
permanece inédito. Mi primer libro de relatos fue publicado en español y
distribuido en Suecia y en Argentina. Mi último trabajo coincidió, y no creo
que por casualidad, con un final de época en Argentina que remueve fantasmas
demasiado carnales para ser fantasmas, una realidad que invita a relecturas de
la realidad y de la historia. Mi novela propone una de esas relecturas, coloca
al lector ante sus propias valoraciones sobre lo que pasó y lo que pasa hoy
mismo.
¿Cómo nació tu novela Memorias del río inmóvil?
Memorias del río inmóvil surgió
de una fuerte necesidad mía de narrar lo oculto, de contar una historia anclada
en la verdad esencial de los tiempos que corrían en mi país. Quería adentrarme
a través de la ficción en la consistencia de los verdaderos lazos entre la
sociedad y la gente, los vasos comunicantes, los circuitos cargados de sentido y
de coherencia que circulaban por fuera de la parodia oficial y mediática y aún
del estado público de conciencia. Yo tenía una aguda percepción de los cambios
que se iban operando en la sociedad pero esos cambios no se expresaban en el
discurso público ni en el privado, no existían para la prensa ni para la
cultura en general. Los que compartíamos esta percepción nos agrupábamos como
leprosos, o como miembros de una secta nostálgica, y así éramos tratados. La
presión social es incómoda e ineludible; se junta en los hombros como la caspa.
Es posible sacudirla pero al rato vuelve a juntarse y produce una sensación de
estar fuera de lugar, de no pertenecer. Pasaba una de dos cosas. O la sociedad
estaba alienada de éxito y estupidez o la que estaba alienada era yo, y unos
pocos más. Esto sucedía para 1996, 1997, cuando escribí esta novela. El consumo
era la regla de oro de la nueva cultura; cuanto más se consumía y más caro, más
valía el consumidor. El ser humano había desaparecido. En las grandes ciudades
argentinas se respiraba un clima de fiesta; chicas anoréxicas y muchachos
musculados flotaban en un limbo hedonista sin verse unos a otros. Las 4x4
atravesaban avenidas como bólidos, matando a más de treinta personas por día;
políticos y jueces se lucían con adolescentes escuálidas sobre la cubierta de
sus yates o en sus coches de lujo. Mientras, como en un juego de espejos, en
las calles laterales más oscuras, fuera de cámara, aparecían como hormigas los
excluídos, los indeclinablemente pobres. Mendigaban en los trenes, en los
bares, dormían en la calle, revolvían la basura. Pero nadie hablaba de ellos,
nadie los veía, nadie los miraba. Como la basura que se esconde bajo de la
alfombra, pasaban de un escobillazo de la luz a la sombra, de la existencia a
la no existencia. Eran los daños colaterales. Los que tenían que esperar que
rebasara el vaso de la riqueza. Lo que pasaba era inconcebible, yo tenía la
sensación de que la gente caminaba sin ver y sin oír. La adulteración de la
realidad no solo era evidente, hería. Me parecía vivir dentro de una
incredulidad con la sustancia de una pesadilla. Todo lo que había vivido y
presenciado, allanamientos, cárceles, exilio, amigos y compañeros muertos, todo
lo que habíamos opuesto para impedir esto que pasaba, y que pasaba sin pena ni
gloria, con la aceptación o la inconciencia de la mayor parte de la población,
aparecía como inútil y hasta como mínimo. Fue con ese clima interior, con una
amarga conciencia de derrota, que escribí esa novela.
¿Memorias del río inmóvil tiene
contexto autobiográfico?
No es una novela autobiográfica, pero tiene contexto autobiográfico. En
toda mi narrativa los personajes están atravesados por las consecuencias de lo
político en la vida cotidiana. Esa es mi propia percepción de la realidad y es
inseparable de mi narrativa. Mi país ha sufrido frecuentes golpes de Estado,
todos hemos vivido (salvo los muy jóvenes) bajo dictaduras alternadas por
breves períodos democráticos, desde 1930 en adelante. Este es un hecho que los
jóvenes debíamos confrontar desde cualquier pertenencia social, como
trabajadores, estudiantes o intelectuales. Durante los años sesenta y setenta
la vocación revolucionaria se extendía por toda América del Sur y Argentina no
era ajena a esos vientos, con las consecuencias que todos conocemos. Lo que me
pareció interesante tomar como uno de los ejes de mi novela es el brutal cambio
cultural que se introdujo con el nuevo modelo. Un modelo impuesto a sangre y
fuego, que no sólo cambiaba los parámetros económicos sino que cambiaba la concepción
misma de la vida. No había en la población conciencia manifiesta de este
cambio. La sociedad dejaba atrás un genocidio como se deja atrás un traje
viejo, encandilada con la promesa del jaquet. El presente de mi novela es el de
fines de los años noventa y los protagonistas son una pareja de ex militantes
de los años setenta, que tratan de insertarse en la nueva realidad después de
haber vivido la cárcel y el exilio. Ese era mi caso personal, de modo que hay
un contexto autobiográfico allí. Los personajes son imaginarios, pero trabajé
muy pegada a emociones y conflictos que entendía muy bien y que podía desplegar
como un juego de tensiones éticas entre lo que parecían ser dos épocas. Sin
embargo la trama desmiente estos tiempos cerrados proponiendo una continuidad
histórica cuya ruptura se manifiesta solo en lo cultural y, fuertemente, en lo
ético. Los personajes no se sustraen de estas tensiones éticas, antes bien
están atravesados y aprisionados por ellas, en un juego de vaivenes que
postulan la idea de que todo salto adelante en la conciencia es, en esas
circunstancias, un salto al vacío. Lejos de presentar a mis personajes como
héroes, los muestro como exponentes contradictorios de una cultura atravesada
por estereotipos. Son críticos desde la conciencia y la voluntad, pero no
logran trascender los límites de aquello que cuestionan, con lo cual, según mi
lectura, subyace una crítica más global, más radical, de la cultura a la cual
pertenecen.
¿Crees que el tema del exilio
ha sido discutido con profundidad en Argentina?
No creo que el tema del exilio se haya discutido en profundidad, como
no se ha discutido el fenómeno político de los setenta ni el genocidio que
siguió. Hubo mucha incomodidad, hubo complicidades que se quisieron ocultar. La
“teoría de los dos demonios” cerró un debate que la sociedad no quería siquiera
empezar. Es sintomático que cada vez que se quiere iluminar un proceso
complejo, un hecho corrosivo, el poder recurre a la demonización. Sacralización
y demonización son los elementos clásicos del poder para nublar todo intento de
investigación de hechos “incómodos”.
¿Qué estás escribiendo
actualmente?
Estoy escribiendo un libro de relatos con
protagonistas que eran niños en la época de la dictadura y que en el presente
de la trama son adolescentes. Hay personajes que pasan de secundarios a
principales de un relato al otro. Es una estructura de novela fragmentada. Otra
vez la fragmentación. Y otra vez, personajes modelados por la vida política.
jueves, 28 de noviembre de 2013
Para despedir el año con la mejor literatura
Alberto Laiseca: Los sorias
1344 pp. $ 950.-
La tirada se compone de quinientos ejemplares,
impresos en papel Chambrill de 70 g., con tapas duras trazadas y
armadas a mano, guardas en papel Gainsborough de 118 g y sobrecubierta
en papel importado de 200 g impresa a cuatro tintas y plastificado mate.
"Los sorias es la mejor novela que se ha escrito en la Argentina desde Los siete locos." (Ricardo Piglia)
160 pp. $ 100.-
La
distracción es una novela sobre la amistad. Reynaldo Gómez y Nicolás
Campriglia, además de su amor al cine, también comparten una admiración
incondicional por el mejor crítico del séptimo arte: Caín –seudónimo que
apenas esconde a Guillermo Cabrera Infante. Novela
sobre la infancia, sobre los fantasmas, sobre la imaginación y los
sueños y las pesadillas que representan nuestra vida, como si se tratara
de escenas en planos indiscernibles, mientras nos entregamos dócilmente
a las fuerzas ambivalentes de la distracción.
Marianella Collette: Voces femeninas del exilio
224 pp. $ 90.-
Este libro es una compilación de entrevistas con doce
escritoras argentinas –María Branda, Pilar Calveiro, Iverna Codina,
Cristina Feijóo, Marta Goldín, Alicia Kozameh, Alicia Parnoy, Sara
Rosenberg, Cristina Siscar, Nora Strejilevich, Marta Vassallo, Marisa
Villagra– que rememoran sus particulares vivencias en relación a la
experiencia de censura, represión política, social y cultural de los
’70, y de cómo el exilio dejó huellas en la escritura.
Alberto Laiseca: Las cuatro Torres de Babel
192 pp. $ 120.-
"A medio camino entre el idiota del pueblo y un especialista en pirámides
egipcias, la lengua que habla aquí el narrador ha sabido sacar asimismo
un excelente
partido de la lección de los clásicos. No sólo al presentarnos los
conflictos del mundo actual con el extrañamiento propio de un
historiador antiguo, sino también
al intentar rescatar el género novelístico del trasnochado melodrama
verista, y volver a situarlo en sus coordenadas originales, junto a la
poesía épica." (La Nación)
viernes, 1 de noviembre de 2013
"El marido americano", de Paula Winkler, en la Revista Hispamérica Nº 125 (Reseña de Walter Iannelli)
Paula Winkler, El marido americano, Buenos Aires, Simurg, 2012.
La lectura de
esta novela me hizo volver al diccionario para buscar el estricto sentido de la
palabra ‘diáspora’. Según la Real Academia Española, en una
de sus acepciones, diáspora se define como la “Dispersión de grupos
humanos que abandonan su lugar de origen”. ¿Y qué otra cosa es lo que ha sucedido con muchos
argentinos después de una serie de sucesos social y económicamente nefastos acaecidos en el país a fines del
año 2001? Una dispersión, una búsqueda del lugar en el mundo que parecía que aquí, en el lugar
del nacimiento, nos había sido vedado. Así es cómo Carla, una joven abogada argentina, se instala en
los Estados Unidos y, un tanto aburrida de su profesión, se convierte
en traductora de autores rioplatenses.
Novela del síntoma de la
globalización, en el marco de la cual todo parece estar comunicado, la soledad
acosa doble y dualmente a los personajes de esta trama que no solo están solos hacia
el fuera, sino que también se enfrentan a la imposibilidad de encontrarse y
comunicarse con el propio deseo y apenas atinan al la acción que a veces
no lleva a ninguna parte. Es así como Carla conoce a Ron, el hombre americano sucedido
marido, que primero la atrae y después la abandona en una isla separada del continente
por un mar de diferencias idiosincráticas que no resultan otra cosa que el reflejo de
diferentes identidades. Es entonces cuando Carla, abrumada por ese hombre fundado
en el apego a la ley y a una tolerancia disciplinar que todavía esconde un gran
asombro frente a la diversidad de religiones y culturas, se siente una hispana
en Norteamérica, y decide dejarlo para vivir un nuevo exilio hacia adentro que
termina desembocando en la puerta de su vecina de departamento, Allyson
Prentiss, quien resulta ser una viejita que vive su propia soledad en
globalización aun entre los suyos.
Aquí es cuando la
palabra diáspora empieza otra vez a ganarse su significado. Dos mujeres solas, en
algún lugar del mundo, venidas de cualquier parte, toman té, se reúnen, como si
hubieran decidido como grupo emigrar de un lugar oscuro y recóndito para
encontrarse en otro. Una, instada como inmigrante a articular signos propios y ajenos,
se refugia en los vericuetos de la traducción, tal vez el único puente posible o definitivo obstáculo entre
dos culturas cuyo malestar deviene de vértices muy distintos. La otra, reconcentrada en esa
soledad que le ha valido lo único cierto: el espacio reconocible y lleno de
marcas de un breve departamento devenido en mundo, pero que daría igual que
estuviera en cualquier otro sitio del planeta. Es en ese marco en el que la
autora da una vuelta de tuerca y le hace vivir a este último personaje, la anciana Prentiss, un viaje a
China en el que irá a buscar ese algo perdido —un amor, objetivo o razón, algo que
se sostenga para siempre como una especie de rémora del sueño en sus ojos— en un mundo paradójico y
contrario, como si solamente fuera posible pensar un lugar para quedarse yéndose muy
lejos, o construir o reconstruir un pasado viajando al futuro.
Paula Winkler
sorprende por su vitalidad e inteligencia y no pierde oportunidad para
contraponer en distintos registros los enfoques panorámicos de
estas dos sociedades, la norteamericana y la china, que solo pueden alumbrarse
con una mirada eminentemente argentina. Una mirada, hecha de interminables diásporas —hacia
fuera y hacia adentro, geográfica y ontológicamente hablando— que acaban por constituir su
gentilicio. Mirada que aún busca su geografía social y se niega radicalmente a toda global o
particular substanciación de términos. Malestar que no cesa, en definitiva, ni bajo
las luces de Broadway, ni en el largo recorrido por la Muralla China, El marido americano da cuenta de un proceso migratorio interno y sin
resolver del ser humano enfrentado al avance de la cultura, o quizá, al avance
de la cultura del malestar.
Walter Iannelli
Suscribirse a:
Entradas (Atom)