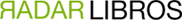martes, 28 de octubre de 2014
lunes, 13 de octubre de 2014
lunes, 6 de octubre de 2014
viernes, 19 de septiembre de 2014
Novedades de octubre
Rodolfo Cifarelli:
Todos los caídos en combate
Cuento, 192 pp.
ISBN
978-987-554-197-9 $ 120.-
Se dijo que, de
acuerdo con la memoria y el destino –de Ravel, creo que se dijo–, cada artista
elige el rumbo y el mundo a habitar. En el de Cifarelli susurra y rumorea como
en el mío la delectación por una literatura argentina en apariencia “grande”
–Borges, Bioy Casares, Mujica Lainez, Mallea–, irremplazable. […]Con este libro
singular, Cifarelli encuentra en el territorio indiviso de la narrativa
argentina, donde suele prevalecer el malentendido, no un lugar sino una
posición distinta: la que le corresponde a un árbitro lúcido, angular,
definitivo.
Luis Chitarroni
Ariel Basile:
Trabajos de oficina
Cuento, 160 pp.
ISBN
978-987-554-199-3
$ 120.-
Los cuentos de Ariel
Basile ponen del revés algunos conceptos preconcebidos y demuestran por qué a
partir de una laboriosa escritura cualquier historia se torna posible y
verosímil, así se narre el modo de operar de una atroz empresa que recurre a
grupos de tareas para sus “trabajos de oficina” o la feroz batalla contra
mosquitos impiadosos en un departamento de Buenos Aires. Ariel Basile conoce
muy bien los secretos del cuento, sabe cómo manejar tiempos y tensiones, sabe
cómo lograr que el sorprendido lector llegue, ansioso y sin escalas, hasta la
última línea de la historia que el está narrando.
Vicente Battista
Christian Lange:
Trío
Novela, 192 pp.
ISBN
978-987-554-198-6 $ 120
Con una escritura
inspirada y sugestiva Christian Lange despliega en esta novela una escena
amorosa cruzada por pasiones encontradas. Desde la perversión hasta el amor
angélico, desde los celos hasta una cierta pureza, desde la transgresión hasta
la ofrenda o el sacrificio.
La violencia, es claro,
también forma parte de la situación central que como toda historia de amor
incluye a un tercero, real o fantástico. En este caso es real y su existencia
turba.
Con mano firme y sin
pudor Lange nos conduce por los lugares donde tienen lugar las acciones más
escabrosas y sale inmune para situar a sus personajes en un horizonte en el
que, pasada la tragedia, respiran aliviados a través de sus heridas: no son los
mismos. Quizás ni mejores ni peores pero han cambiado. La experiencia siempre
transforma y nos hace otros.
Juan Martini
viernes, 25 de julio de 2014
Ariel Basile: "Asalto". Bonus track del volumen Trabajos de oficina.
Ariel Basile
Bonus track: “Asalto”
A – Los hechos
Corrientes y San Martín. Una de la tarde de un jueves de marzo. Sobre la
vereda sur –es decir, la más cercana a Plaza de Mayo–, numerosas casas de
compra-venta de moneda extranjera y oro se encuentran en pleno ajetreo
cotidiano. En verdad, no son los locales los que están afectados por las
marchas y contramarchas, sino sus empleados, los clientes, los transeúntes.
En cada local una persona se para en la calle y desde la puerta del
negocio dice “cambio”, cada cinco segundos, sin elevar la voz, como si se
tratara de una oferta clandestina. De todas formas, la presencia de estos empleados
se advierte con facilidad y sus fines son bastante obvios.
Mientras tanto, un policía que recibe un salario informal por vigilar la
cuadra ingresa en el kiosco de la esquina para comprar cigarrillos y un paquete
de pastillas de menta. En ese preciso momento, se detiene una moto cuya marcha
no parece indicar nada fuera de lo común y una persona desciende de ella mientras
otra aguarda a bordo. Con tranquilidad, ingresa a un local, saca un revólver
calibre 38 y le pide sin estridencias a quien atiende que entregue todo el
dinero y las piezas de oro. El hombre no se sobresalta ni opone resistencia.
El ladrón sale, ahora sí con prisa, y un cliente asiduo de la casa que
observaba la maniobra se arroja con excesiva valentía sobre él. El que estaba
en la moto, rápidamente, lo hace pasar de héroe a mártir de un balazo en el
pecho. El asaltante atacado corre hacia el cómplice y ambos huyen hacia el
Bajo, antes de que los pueda interceptar el policía recién salido del kiosco.
Se presume que quien robó el dinero y las joyas se baja a las pocas cuadras y
toma el subte B hasta Chacarita, donde se encuentra con el de la moto, que
escapa del tránsito de las avenidas céntricas con cierta facilidad.
El cliente pseudojusticiero fallece antes de la llegada de la
ambulancia. Llevaba un fajo de diez mil dólares en el bolsillo trasero del
pantalón. Lo sustraen miembros del equipo de investigación de la policía
federal. Jamás nadie reclamó el importe.
B – Los testigos
Naturalmente,
a las once de la mañana en Corrientes y San Martín, las personas que presencian
el espectáculo son numerosas y resulta difícil distinguirlas a todas. Porque
además, un segundo policía corre al oír el disparo y, entonces, los testigos
más astutos escapan rápido de la escena del crimen, concientes de la odisea
burocrática y judicial a la que serán sometidos si permanecen allí. Otro
pequeño grupo que en medio del shock no tiene la mente tan fría como para comprender sus
obligaciones en la causa, permanece perplejo e inmóvil ante el cadáver.
De
este grupo, cinco personas son demoradas y se resignan a colaborar con las
fuerzas del orden. Les toman declaración y luego ayudan a confeccionar los
identikit, que una vez terminados son asombrosamente parecidos a los rostros de
ambos asaltantes.
Sin
embargo, uno de los testigos, al que llamaremos P, de Perejil, toma relevancia
en la historia.
C - Perejil
P es un tipo común, de treinta y cuatro años. Tiene un empleo medio, un
sueldo medio, inteligencia media, físico medio, vida media. Está casado desde
hace tres años, tiene dos hijos de 4 y 6. Dos veces por semana concurre a un
gimnasio en el que realiza cuarenta minutos de trabajo aeróbico, abdominales y
pocos ejercicios más. Es licenciado en Administración, recibido en una
universidad privada cuya cuota podía solventarse con un sueldo medio como el de
él. Cada tanto se pregunta con honda decepción para qué estudió y qué camino
debe seguir ahora que tiene el título colgado en la pared del living de su
casa. Los miércoles se junta a cenar con sus amigos. Los sábados intenta hacer
deportes. Últimamente practica tenis. Hace unos años jugaba al fútbol con los mismos
amigos con quienes come los miércoles.
Respecto a su esposa, tiene una buena relación. Nada desbordante. Ni
noches de extrema pasión, ni peleas tontas, ni ataques de celos, ni agresiones
de ningún tipo. Ella tiene más ambiciones. No laborales, ni académicas. Pero
aspira a una vida con más sobresaltos y él no le puede brindar nada que escape
a los caminos por los que transcurren sus acciones cotidianas.
Él también nota que le falta algo, no sabe muy bien qué. Está aburrido y
cree que tiene que condimentar su existencia. Entonces, busca una salida nada
excepcional: consigue una amante algo más joven que su esposa, pero menos
atractiva. La chica, de veintisiete años, a quien llamaremos A, de Amante,
trabaja en una empresa que provee servicios a la compañía que todos los meses
le deposita el sueldo a P. Ella también está casada, con un hombre al que
conoció a los diecisiete y del que nunca más se separó después de que
formalizaran el noviazgo tras dos o tres paseos por un shopping a la hora en
que A salía del colegio. Sin embargo, diez años después, comenzó a sentir
curiosidad. La curiosidad, traducida, era, ni más ni menos, deseos de acostarse
con otro hombre.
Cuando dos personas de estas características se cruzan en cualquier
circunstancia, es muy difícil que no haya, al menos, una aproximación.
En este caso, P visita una tarde la oficina de A y hay, lo que podría
decirse, cierta atracción física. Ya se conocen de hablar por teléfono e
intercambiar correos electrónicos con fines laborales. Con lo cual, la excusa
para el diálogo es a medida de la mediocridad imaginativa de P.
Para resumir, P invita a salir a A. A acepta. P la lleva a un bar y
después a un hotel. P y A dejan en claro que ninguno de los dos quiere mayores
compromisos y que la discreción es la primera cláusula que deben acatar para
verse en un futuro.
A P le divierte la cláusula. Lo hace sentir un semental. No comprende los
para qué de todo el juego, pero está orgulloso de su proeza.
Lo de A es más sencillo. Sabe cuál es la función de P y cómo se integra
esa variable en su mundo. A diferencia de P, a A le da un poco de vergüenza
aquella aventura, pero estima que la licencia es necesaria para su vida.
Luego de aquella primera cita, P le propone a A encontrarse un jueves a
la tarde, después del mediodía, y encerrarse en una habitación hasta que
oscurezca. Tal vez, cenar juntos. A sale temprano los jueves y maneja sus
propios horarios, sin control de superiores; con lo cual, no tendrá mayores
inconvenientes en aceptar el plan.
P, en cambio, debe mentir. Resigna un día de vacaciones no gozadas de
años anteriores, de los que no hay registros fehacientes, con la excusa de un
viaje relámpago a la costa. Y a su esposa le explica que el jueves no estará en
la oficina, ya que deberá asistir, hasta altas horas, a una jornada de
capacitación en una estancia en las afueras de la ciudad.
A trabaja en Corrientes y Reconquista. P se encuentra a las 13 hs en
Corrientes y San Martín, a una cuadra de la oficina de A. P observa el
asesinato. Más tarde, no sabrá cómo explicar su presencia en ese lugar a esa
hora.
D - El pacto
Como es de suponer, el policía que vigilaba la cuadra donde sucedieron
los hechos no estaba por casualidad en el kiosco en el momento en que ocurrió
el asalto y posterior asesinato. A su vez, el empleado, a quien llamaremos E, de
Empleado, que
entregó las joyas y el dinero al ladrón, tampoco obró con calma solo porque la
tranquilidad fuese una de sus cualidades y rara vez se obnubilara por el
atropello de las emociones.
Ambos están en complicidad con los asaltantes: habían tramado un
sencillo plan en el que no obviaron la repartija del botín en partes iguales. Pero
tan sencillo era el plan que no hizo falta la intervención de Sherlock Holmes
para desentrañarlo.
Los agentes que interpelan a estos sujetos y al segundo empleado que
atraía clientes en la vereda del local (que no estaba al tanto del acuerdo y a
quien llamaremos E2), intuyen rápido los vínculos entre asaltantes e
interrogados. Incoherencias de E en sus declaraciones los llevan a abrazarse
aún más a esa hipótesis. Dudan sobre la participación de E2 en los hechos. Su
versión de los episodios es sólida y no parece mentir. Sin embargo, los agentes
también deciden involucrarlo en el mapa que trazan como primera aproximación a
la verdad del caso.
Entonces, los agentes, de reflejos veloces, reúnen al policía de la
cuadra, a quien llamaremos V, de vigilante, a E y a E2. Les dicen, más o menos:
“Sabemos que son cómplices. Tenemos a una persona que puede ocupar el lugar de
ustedes, un chivo expiatorio perfecto. Pero sólo salen de ésta si nos entregan
toda la guita que se llevaron. No menos de treinta mil dólares”.
V, E y E2 son liberados. Tienen setenta y dos horas para reunir el
dinero, que, en verdad, es algo menos que el monto total del robo.
E - Vigilante
V es policía por casualidad. Durante largos años caminó por la delgada
línea que separa el orden legal, que hoy defiende con placa y arma nueve
milímetros, de las actividades y conductas ilícitas. En las tantas veces que
perdió el equilibrio, estuvo cerca de caer del lado opuesto. Inclusive rozó algunos
vicios que suele confesar a aquellos compañeros de la Fuerza con quienes comparte
un pasado gris.
Su hermano mayor, a quien llamaremos L, tuvo un destino diferente. Él es
ladrón profesional. Se jacta de ser un delincuente “de los de antes”, de los
que no roban en el barrio y mantienen códigos que no están escritos en ninguna
parte.
V se convenció de que debía torcer el rumbo a los dieciséis años, cuando
L cayó preso por primera vez. Un tío que trabajaba como administrativo en la Federal lo hizo entrar en
la escuela de policía, donde se recibió sin honores.
Una vez egresado, arribó a la división Bomberos, dependencia en la que
sigue desempeñándose. Trabaja de noche en Aeroparque y jamás vio una llama en veinte
años; tampoco tuvo necesidad de desenfundar el arma, que está tan oxidada como
su carrera policial. El sueldo de V es magro. Sumado al ingreso de maestra que
aporta su esposa, apenas si la plata les alcanza para mantener a sus cinco hijos
y los gastos de la casita de Lanús. Por eso, empezó a sumar changas: primero
vigiló un banco dos veces por semana. Más tarde, consiguió ese extra de
Corrientes entre San Martín y Florida, vereda sur. Y como dormía poco, empezó a
consumir narcóticos. Acumuló deudas.
Cuando E le comenta, un poco en broma y un poco en serio, lo interesante
que sería un autorrobo; V está necesitado de plata fresca y ya no tiene forma
de recomponer su economía mediante la bicicleta de adelantos de sueldo que había
implementado durante dos o tres meses. Por eso, no duda en consentir el
comentario y llevarlo al plano de la posibilidad fáctica.
Una vez que se deciden a realizar el atraco, V explica a E que tiene un
conocido de mucha confianza que puede hacer el trabajo. E asiente con un
movimiento afirmativo de cabeza. V pregunta a E si cree conveniente participar
a E2. E rechaza con un movimiento negativo de cabeza. V pregunta qué día es
conveniente llevar a cabo el asalto. E propone los jueves. Conoce el movimiento
diario y sabe cuándo hay clientes fijos, como los de las cuevas.
El conocido de “mucha confianza” de V no es otro que L, su hermano, que en
los hechos que sucedieron más tarde fue quien entró al local a pedir los
valores. Luego del robo, se quedó con la parte de V, de E y con la suya propia.
El veinticinco por ciento restante pasa directo al bolsillo de quien manejaba
la moto y mató al cliente. A ese actor lo llamaremos M, de moto.
Luego del apriete recibido por los policías, V se reúne con L, le narra
lo sucedido y le exige todo el dinero para entregárselo a los agentes. Al fin y
al cabo, le dice, esto salió mal por culpa de ustedes. L se niega bajo el
pretexto de que aunque él y M devuelvan la plata, de todas formas irán por
ellos, ya que son dos Don Nadie. Sabe, por vasta experiencia en comisarías y
penales, que con un muerto encima no hay acuerdo que pueda respetarse.
V insiste; sabe que su hermano tiene razón, pero si no reúne el monto
exigido, él también irá preso y quedará en la calle con cinco hijos que mantener.
Se lo dice con toda franqueza, por más que los motivos no contemplen en
absoluto los intereses de las otras partes. Entonces, L saca a relucir una
serie de reproches retenidos durante años. Le achaca, entre otras cosas, falta
de coraje y servilismo, aunque no utiliza exactamente esos términos. Luego, le
da el cincuenta por ciento del total de lo robado, le pega una trompada que
casi lo tumba y se marcha sin saludar.
Dolorido en cuerpo y alma, V descubre que la única chance que tiene de
conseguir el dinero solicitado por los agentes es que salga de las arcas
personales de E, pero este no tiene arcas ni nada que se le parezca. Lo único
que posee son deudas y lo que lleva puesto, cuya valor total no alcanza
siquiera para saldar las primeras.
V piensa en cómo salir del asunto y entonces diagrama un plan B y otro C.
El B falla al instante: cuando lo llaman los agentes les explica las
dificultades que tiene para hacerse del monto y ofrece la mitad de lo convenido.
La respuesta es clara: “La mitad las pelotas; todo o vas en cana”. Lo citan para
la noche siguiente en la ribera del Riachuelo, a la altura de La Salada.
Ante lo irremediable, V tacha la primera opción y ejecuta el plan C: asiste
al encuentro, pero sólo lleva su revólver reglamentario. Llega media hora antes
de lo pactado y se refugia en una posición con ángulo de tiro. Desde lejos, observa
a la dupla arribar al sitio en un coche particular. Los agentes empiezan a
impacientarse. Se bajan del auto y prenden un cigarrillo cada uno con el mismo
fósforo. Es el momento. V los tiene en la mira. Aprieta el gatillo. Pero la
bala no pasa cerca de ninguno de los dos. Vuelve a probar con la misma pésima puntería.
Ya es tarde: uno de los agentes le perfora los sesos de un solo disparo. El
cuerpo de V termina en el Riachuelo. Nunca lo encontraron.
F – Pastillas
Horas antes de su muerte, V le entrega su parte a E y le informa que los
agentes se mantienen inflexibles, con lo cual, de alguna forma deben reunir el
dinero. El lunes, V no aparece en la vereda del local y nadie conoce su
paradero. E imagina lo sucedido y teme por su propia suerte. Salvo que consiga treinta
mil dólares, su destino es más oscuro que las aguas del Riachuelo. Sin embargo,
E desconoce el malogrado plan C. Con lo cual, en verdad, su futuro está más
cerca de las rejas que del cauce del río.
E cavila; piensa en huir pero no sabe cómo. También tiene una familia,
menos numerosa que la de V, a la que no puede dejar y mucho menos trasladar con
él. En esos dislates transita su pensamiento cuando E2 lo increpa con
vehemencia. Ocupado como estaba en asuntos más urgentes, E no se detuvo a
pensar en cómo responder a sus justas recriminaciones, pero confía en salir del
paso con una frase tranquilizadora. Sin embargo, E2 no pide explicaciones sino
que plantea nuevas exigencias a las que ya recaían sobre la fatigada billetera
de E: una parte o hablo.
A su vez, el dueño de local, a quien llamaremos D, de dueño, sospechó
desde el principio la traición de E. Justo de E, a quien él había salvado de la
ruina, a quien ese mismo año, después de quince de trabajo, le había blanqueado
un porcentaje del sueldo. Justo E, sí, justo E, roba a quien tanto le dio.
Entonces, el patrón, ultrajado, decide solicitar la devolución sin reparos del
dinero y las joyas robadas.
E pide un plazo de cuarenta y ocho horas a ambos. Esa misma noche debía
pagar a los policías en el mismo lugar en que pereció V. Horas antes del
encuentro, agobiado por las amenazas, E escribe una carta a su esposa en la
que, de paso, se confiesa para partir libre de pecados. Allí detalla la
ubicación de su parte del botín y se despide de sus hijos con letra temblorosa
y tinta corrida. E toma tantas pastillas que cuando llega la ambulancia no
queda tiempo para desintoxicarlo.
G - Reencuentro
A pesar de que en primera instancia P duda entre decir la verdad u
ocultarla para salvar su reputación de hombre de familia bien constituida,
después de la visita del abogado amigo declara con precisión los motivos que
guiaron cada uno de sus pasos en las horas previas al asesinato. El abogado
amigo le explica que por una cosa u otra (adulterio o asociación ilícita) su
imagen quedaría dañada, pero si narrara los hechos tal cual sucedieron, al
menos evitaría el oprobio de la prisión.
De todas formas, cuando desde la comisaría intentan comunicarse con A
para que ilumine el asunto, esta dice desconocer a P y se desliga de su suerte.
A no tiene escrúpulos en negar a P, ya que la cláusula de “cero compromisos”
también incluía acciones judiciales de cualquier índole. Por otra parte, sería
difícil encontrar pruebas que remitan al encuentro. Lo habían arreglado de
forma oral, en persona, luego de la primera cita. Con lo cual, los rastros estaban
ausentes.
Sin embargo, P sale en libertad bajo fianza. Al llegar a su casa, explica
lo ocurrido a su esposa, que no rompe en llantos ni se despacha con una escena
cinematográfica. Por el contrario, lo escucha sin aspavientos y luego lo
perdona, para no dejar en la calle al padre de sus hijos en un momento difícil.
El lunes se presenta a trabajar. Al llegar a la compañía cincuenta pares
de ojos lo escudriñan. Traspira mientras camina hacia su escritorio; un
recorrido de veinte metros en el que se convierte en una exterioridad pura.
Llegan a su encuentro los compañeros de más confianza y lo salvan de esa
soledad brutal. Luego se reúne con su jefe, con quien mantiene una relación que
excede al vínculo superior-subordinado. Después de escuchar su relato, el jefe le
sugiere que no vuelva a trabajar por unos días, hasta que se aclare la situación
y se enfríe la escena. Tenés mi apoyo, le dice. P agradece.
Se retira con un saludo general. El resto lo despide de igual modo, con
una concentración ficticia en supuestas tareas de rutina. Luego, sale a la
calle y comete un error. Aunque el abogado amigo le pidió que se aislara de
cualquier personaje que lo pudiera comprometer aún más de lo que estaba, P se
dirige a la oficina de A, a cinco cuadras de la suya.
P llega al edificio. Sube al quinto piso, donde se localiza la firma.
Saluda a la recepcionista y pide por A. La recepcionista se comunica con A y luego
le informa a P que A está muy ocupada: no podrá atenderlo. P insiste. Dice que
esperará allí lo que haga falta. La recepcionista vuelve a llamarla, la
escucha, y le indica a P que, en breve, se hará presente A.
P aguarda. Tamborilea con las uñas en el mostrador de madera. La
recepcionista está incómoda con su presencia, pero no le dice nada. Al rato
llega A. Le solicita a P que dejen la oficina y se dirijan al pasillo que está
a la salida del ascensor, antes de la puerta de vidrio de ingreso a la empresa.
Ahí, apoyado contra la pared, de espaldas a la entrada y a la recepcionista, P relata
una breve síntesis de lo ocurrido. A lo mira cruzada de brazos, sin movilizar
ninguno de sus músculos faciales.
Luego, P le implora que diga la verdad a la Justicia. Que somos
amantes y todo eso, tu marido no se enterará, salvame, concluye P bajando el
volumen de voz. A no responde. Lo mira unos segundos, esquiva la humanidad de P
que obstruye el pasillo y entra a su oficina. Se pierde detrás de una mampara.
Lo que no sabe A, y mucho menos P, es que en la escalera de ese pasillo,
escalones abajo, invisible para ambos, otro empleado de la firma fumaba,
solitario, un cigarrillo. Al oír el monólogo se quedó inmóvil, para no generar
ruidos que lo delataran. Así, captó la totalidad del relato.
Segundos después de que el ascensor devuelve a P a la planta baja, el
muchacho ingresa a su lugar de trabajo. Y, una vez en su silla, llama a otro
compañero por el número de interno. Lo cita con urgencia en la cocina a la que
ellos llamaban, con términos corporativo-anglosajones, “office”.
En ese sitio, al que arriban al instante en forma simultánea, el oyente
casual introduce varias monedas en la máquina expendedora de café, retira dos
cortados y le detalla, con dosis de suspenso añadidas por él, lo que había
escuchado minutos antes. Lo trascendental en la revelación es que su
hombre-auditorio es el mejor amigo del esposo de A, a quien ella había ayudado
a ingresar a la empresa después de que este se quedara sin trabajo.
La escena posterior es la
siguiente: el hombre-auditorio, luego de una hora de meditación, continúa la
cadena del rumor y contacta a su mejor amigo. Es buena fuente, explica.
La víctima del adulterio aborda a su esposa apenas llega a su casa. Ella
mantiene una posición ingenua. La víctima se violenta y de a poco se transforma
en victimario. Primero, le pega a A. Ella se quiebra –emocionalmente – y
confiesa. Le vuelve a pegar y le exige datos del hijoderremilputa. A le anota
en el dorso de una factura de gas el teléfono de P. La víctima/rio llama a P.
Lo insulta y le pide la dirección de su departamento para ir a matarlo. Se lo
dice así, sin esconder sus intenciones. P le pasa calle y numeración de un bar que
queda a dos cuadras de su domicilio, donde se encontrarán a la media hora. P
confía en su capacidad retórica para persuadir a la víctima/rio. Sin embargo, falla:
P sí es víctima, no de adulterio, sino de un crimen pasional.
H - Los ladrones
L y M, que nada tienen que ver con los cigarrillos, buscan refugio lejos
de sus hogares. Saben que durante los primeros días los rastrillajes son
intensos y que luego pierden fuerza. Dejan de ser prioridad, hasta que pasan al
olvido. Sin embargo, cuando sus nombres toman estado público como sospechosos
del crimen, la cacería se desata con furia. En las dependencias policiales de
Quilmes, localidad en la que residen L y M, están familiarizados con ellos,
tanto que hasta compartieron algún vino y varios partidos de truco. Por ende,
no tardan en encontrarlos.
Pese a la vieja camaradería entre los agentes del orden y los ladrones,
la captura no está exenta de violencia. Si bien L decide salir de su
guarida con los brazos en alto –no para que lo ovacionaran, sino para que los
policías supieran que estaba dispuesto a entregarse–, M resiste a los tiros a
varias cuadras de distancia de su colega. Bajo la premisa justificatoria pero cierta
del “estoy jugado”, vacía su cargador sobre el patrullero. Los efectivos de
Quilmes evitan los proyectiles, un poco por suerte, otro por impericia del
tirador y otro porque se cubren a tiempo. Cuando creen que la balacera ha
cesado, más corazonada que conocimiento técnico, ingresan a la pieza en donde
se refugiaba M. Lo acribillan de varios disparos a quemarropa. Pobre, era buen
tipo… y cómo chupaba, se oyó murmurar a uno de los policías del operativo.
I - Duelo
En la esquela que redacta de puño y letra antes de ingerir decenas de
fármacos, E se regala un pequeño y último gusto cuyas consecuencias, al menos
desde este mundo, nunca podrá disfrutar: revela con nombre y apellido la
identidad de los agentes corruptos. De paso los señala, sin pruebas, como
responsables de la desaparición física de V, cómplice suyo pero colega de
ellos.
La viuda de E, asesorada por hombres que manejan leyes y códigos
procesales, presenta semanas más tarde la carta ante el juez que, de oficio,
investiga el suicidio.
Los agentes corruptos –AC1 y AC2 – son detenidos en la tranquilidad de
sus hogares por sus propios compañeros. Ambos quedan arrestados y envueltos en
un escándalo que toma dimensión mediática al acumularse nuevas denuncias contra
ellos.
En el penal, AC1 y AC2 comparten pabellón. Mantienen fuertes altercados.
Se echan la culpa el uno al otro del cariz que tomaron los hechos. Al tercer
día de arresto la discusión llega al punto en que la palabra cede el protagonismo
a las manos. Como los guapos y cuchilleros de los arrabales porteños de
principios de siglo pasado, los agentes corruptos se baten a duelo con facas
prestadas.
En la contienda, AC1 hiere de muerte a AC2, veterano en la Fuerza y con sobrados
amigos en la prisión, quien expira a los pocos minutos en la salita de
emergencias del penal.
Empero, AC1 no se la lleva de arriba: fallece ahorcado en circunstancias
dudosas apenas tres días después.
J - La cueva
El individuo que casi frustra el plan con su acto de arrojo, a quien
llamaremos C, de cliente, es uno de los asiduos de los jueves, empleado de una
cueva del centro que funciona en un departamento de la zona. El negocio para el
que trabaja ofrece documentación falsa para acceder a préstamos, cambio de
cheques por efectivo a tasas exorbitantes, compra-venta de dólares a gran
escala sin que los organismos públicos registren la operación, entre otras
cosas.
El dueño de la cueva contrató a C para que llevara y trajera valores desde
y hacia distintos puntos de la ciudad. C es un policía retirado de sesenta
años. Sabe manejarse en la calle y tiene olfato para detectar movimientos
delictivos. Además, desde su salida de la Fuerza por causas nunca aclaradas, necesita
demostrar al mundo su valor y su destreza como efectivo policial, algo que no
había logrado en cuarenta años con el uniforme puesto.
El jueves en que ocurre su asesinato, C lleva diez mil
dólares al local atendido por E. Tiene que cambiarlos por pesos a tasa
preferencial. Está a media cuadra cuando observa que la moto en que viajan L y
M desacelera su marcha. Es el único que lo percibe. Desea que sean ladrones y
que entren a robar a algún local para tener su gran acto de redención. Héroe
salva a negocio de violento robo, dicen los titulares en algún punto de su
imaginación. Apura el paso y ve cómo L desenfunda su pistola. Espera el momento
exacto. Trata de recordar cómo hacía Charles Bronson para maniatar a sus
enemigos en El vengador anónimo, su película
favorita. La emoción lo desborda. Cuando L sale con el botín, C salta y lo tumba
en el piso. La cara de pánico de L es la última imagen que se lleva de esta
vida.
Sin embargo, para el dueño de la cueva el asunto no termina allí. Me
cago en diez mil dólares, dice colérico a su principal socio. Ese monto lo
gasta en una noche con amigos. Lo que le provoca ataques de ira es que alguien
se atreva a joderlo así como así. Estos pelotudos me las van a pagar, no saben
con quién se metieron, cierra la conversación con el último sorbo de whisky on
the rock. Hay algo entre morboso y narcisista en esa última frase. Inclusive,
prefiere que cada tanto se den episodios como esos para tener la oportunidad de
sacar a la luz el poder con que opera desde la sombras.
Así, no tiene empacho en pagarle a un sicario una suma similar a la que
le habían hurtado. Luego, le indica cuál es el negocio cuyos empleados deben
recibir la represalia. Cuando el asesino a sueldo pasa por el pequeño local de
Avenida Corrientes, al frente del mostrador, en reemplazo del finadito E, está
E2. Sin entender los motivos, este recibe la descarga en la frente. Sin tiempo,
siquiera, para suplicar.
K - El juicio
De todos los posibles responsables legales en los hechos, el único que sigue
con vida es L, que pasó un año en el penal de Marcos Paz esperando el
veredicto.
Durante el juicio, su abogado logra probar que no se trató de un robo y
que el arma con que intimidó a su cómplice era de juguete. La condena es leve: cuatro
años de prisión.
Sin embargo, el tiempo que estuvo preso sin sentencia firme se le
computa doble. A eso se le agrega un beneficio de buena conducta. De esta
forma, apenas está unos meses en la cárcel luego del fallo del juez.
Al salir en libertad, los amigos de Quilmes lo reciben con una fiesta. El
mismo L aporta un resto de sus ahorros para que en la organización no falte
vino y cerveza. Al convite concurren, inclusive, unos pocos amigos de la
seccional de Quilmes que lo habían apresado cerca de un año atrás.
La cirrosis que había aquejado a L antes de su último
ingreso carcelario no impide que se emborrache más que nadie durante los
festejos. Su hígado
averiado no soporta la carga etílica. Es trasladado al hospital zonal en un
estado de coma alcohólico. Sin embargo, no solo que no fallece, sino que mientras
permanece internado se convierte al evangelismo gracias a la prédica de su
compañero de habitación.
La muerte lo encontrará, ya anciano, en una cancha de bochas de
Avellaneda.
[Bonus track del volumen Trabajos de oficina de Ariel Basile]
martes, 17 de junio de 2014
Alberto Laiseca en Casa de la Lectura (5/06/14), grabado por la Audiovideoteca de Escritores.
Visible en:
https://www.youtube.com/watch?v=-L1p-dWHnaE
Visible en:
https://www.youtube.com/watch?v=-L1p-dWHnaE
jueves, 15 de mayo de 2014
Encuentro con Alberto Laiseca (Jueves 5 de junio, 19 hs., Casa de la Lectura)
Ediciones Simurg y Casa de la Lectura
invitan a un encuentro con Alberto Laiseca
con motivo de la reciente edición de Los sorias
Hernán Bergara presentará la novela
y coordinará un diálogo abierto
entre el maestro Lai y el público
Jueves 5 de junio, 19 hs.
Casa de la Lectura
Lavalleja 924, Buenos Aires
Reserva de ejemplares a info@edicionessimurg.com
lunes, 7 de abril de 2014
lunes, 17 de marzo de 2014
Retrato de Alberto Laiseca en la Revista Ñ (14/03/14)
El desparpajo sin límites
Narrativa argentina. Retrato íntimo de Alberto Laiseca, un escritor de culto y autor de una obra excéntrica que empezó a traducirse al francés.
Por Diego Erlan
LAISECA. Nació en Rosario pero su infancia transcurrió en Córdoba. Con "Los Sorias" se convirtió en una leyenda.
Hay una anécdota de principios de los setenta, época en la que
Alberto Laiseca vivía en Escobar. A pesar de tener que viajar cuatro
horas todos los días para llegar al trabajo, vivía allí porque le
gustaban los animales y sólo en Escobar podía tener una casa con patio.
Un día encontró un gato de dos meses en la calle y lo adoptó. Empezó a
darle de comer, a cuidarlo y encariñarse. Al día siguiente tuvo que irse
a trabajar y dejó al gato en la casa. Al volver, el lugar estaba
convertido en un escenario de terror: los perros habían despedazado al
pobre gato. La furia que le generó la escena hizo que quisiera castigar,
incluso matar, a esos animales asesinos pero instintivamente se puso a
ladrar y aullar como un perro más. Con los pelos erizados como si
estuvieran recibiendo una descarga eléctrica, los perros retrocedían con
las patas encogidas, se arrinconaban y gemían. El escritor César Aira,
quien supo diseminar el relato, interpreta que el temor del perro ante
su amo convertido en perro supera el castigo más violento. Es peor
incluso que la muerte. La hipótesis de Aira es que ese hombre
transformado en perro seguirá siendo el amo pero además será perro. Es
decir: “conocerá desde adentro los mecanismos de acción y reacción del
perro, y podrá ejercer un dominio al lado del cual el del hombre-hombre
sobre el perro es apenas un simulacro lúdico de dominación”. El poder
del hombre-perro sería, para el perro, una verdadera pesadilla.
La escena no sólo describe el instinto de Laiseca. Describe también su forma de pensar y su desparpajo distribuido por novelas kilométricas, cuentos hilarantes y poesías que parodian la historia de China. Escribió Los Sorias , su monumental novela de 1998, durante los diez años que vivió en esa casa de Escobar y le costó dieciséis años publicarla. Y ahora todo indica que esta novela-mito será traducida al francés por la editoral El Nuevo Attila. Hace un año, la misma editorial publicó Aventuras de un novelista atonal , con la traducción de Antonio Werli y en un formato capicúa de sus dos partes. Y para el Salón del Libro de París, que transcurre desde el 21 hasta el 24 de marzo –aclaremos, Laiseca no ha sido ni invitado ni deliberadamente excluido–, se presentarán los relatos “Yo comí una chuleta de Napoleón” y “Mi mujer”, en coedición con La Guêpe Cartonnière, melliza francesa de Eloísa cartonera. No es una apuesta menor: el lenguaje que atraviesa su obra es lúdico, exuberante y se empeña en deambular por una cornisa.
Surgimiento de un culto
Los primeros lectores de Laiseca fueron Ricardo Piglia, Fogwill y Aira, todos pertenecientes a una misma generación. Ellos recibieron los originales mecanografiados y se preocuparon por inocular un virus. Piglia, al establecer su linaje con Arlt, ya que encontró en su literatura otra forma de oponerse a la norma pequeñoburguesa hipercorrecta que atisba en Los siete locos . Aira, al recomendar la publicación de Los Sorias en Simurg. Y Fogwill, en ese tráfico de autores que ejercía a través de charlas o artículos, al entender a Laiseca como si fuera un fractal; es decir, un objeto complejo construido en base a repeticiones en diferentes escalas. “Había pasado cerca de ciento cincuenta horas leyéndolo”, escribió Fogwill a mediados de 1983,“odiando a Laiseca en las jornadas durante las que su trabajo apunta a horadar minuciosamente la paciencia del lector, adorándolo cada vez que su imagen se me representaba como parte de algo sublime inalcanzable y amándolo al cabo de cada capítulo interminable, cuando volvía a la convicción de que su empeño en torturarme perseguía el goce de producir un cambio en mí, convenciéndome, al mismo tiempo, de que yo lo merecía.” En ese mismo año lo incluye como personaje de “Help a él”, esa relectura carnal de “El Aleph” de Borges, como Adolfo Laiseca (en el papel de Carlos Argentino Daneri). En una escena del cuento, mientras fuman, Laiseca le muestra al narrador lo que al parecer es un libro de cuentos ( Matando enanos a garrotazos ). “La prosa era impecable”, escribe el narrador, “y abundaba en ese truco de Adolfo que yo había señalado en su novela: un uso anómalo de ciertos giros coloquiales, como si yo ahora escribiese que en ciertos párrafos, él ‘enchufaba’ palabras de un léxico legítimo, pero inesperado en el contexto del relato. Ese uso irruptivo y exagerado del giro coloquial distorsionaba toda alusión realista, creando un clima de alteración mayor que el que la improbabilidad de esos componentes del lenguaje llevaría a pensar”.
Laiseca no está loco: es un excéntrico. O mejor, un disidente del mundo, una de esas personas que, como decía Nathaniel Hawthorne, se apartan de los sistemas en los que los individuos se ajustan a la perfección por temor a perder su lugar. El excéntrico siempre provoca, aunque no lo desee. Está al margen: más cerca del asceta religioso, de un linyera o un mago. Y su deseo está puesto en la rara manera que tiene de ver el mundo. Ese punto de vista diferente es el que construye su universo de ficción. Por eso quiso ir a pelear a Vietnam (para sacarse el miedo que “me encajó mi padre”, “para seguir un curso rápido de crecimiento”) y con ese objetivo hasta escribió una carta al presidente Lyndon Johnson. Nunca recibió respuesta.
“Estaba desesperado, pero creo que fue para bien porque si no, no hubiera vuelto”, dice ahora Laiseca en el departamento de planta baja donde vive en la calle Bogotá, sentado frente a su macizo escritorio (conocido como la mesa vaticana) donde tiene una botella de cerveza caliente, un cenicero que rebalsa de colillas de Imparciales y el televisor en mute . No corre aire y Laiseca suspira. Y se acuerda de la época en que escribía cuándo podía. Era principios de los setenta. Trabajaba como corrector de pruebas en el diario La Razón . Viajaba en colectivo, leía a historiadores antiguos como Tito Livio o los relatos de Las mil y una noches , y cuando el colectivo entraba al barrio La Chechela de Escobar y frenaba en la carnicería La Esperanza, donde Laiseca debía bajarse. Era de noche. Le quedaban todavía catorce cuadras por la avenida Tapia de Cruz hasta llegar a la única casa propia que tuvo. Siempre llegaba cansado y sospechaba que ni siquiera iba a tener fuerzas para comer. Mucho menos para escribir. “Sin embargo, era tan mágica esa casita”, dice Laiseca. “Se me iba el cansancio.” Preparaba un bowl de té hirviendo, le agregaba rhum Negrita, varias cucharadas de azúcar y empezaba.
El recuerdo de la máquina de escribir se interrumpe por una inquieta gata negra de tan sólo dos meses que intenta romper el pantalón del visitante. “¡Negrita!”, grita Laiseca. “Si te clava las uñas pegale un chirlo”, recomienda. “Pegale un chirlo porque si no la voy a tener que castigar yo y muy mal, ¿entendés?” Oscar Wilde entendió que el arte encuentra su perfección dentro, y no fuera, de sí mismo y por eso no se lo debe juzgar con parámetros externos de semejanza. El arte, dice Wilde en La decadencia de la mentira , más que un espejo es un velo, tiene flores que los bosques no conocen, pájaros que ninguna fronda posee y es el encargado de crear y deshacer mundos. Laiseca siempre fue un buen lector de Wilde. Y siempre contó que el tema del poder –base de Los Sorias , la historia de un dictador que se humaniza– se hizo carne en él desde los nueve años, época en la que fabricaba un mundo ilusorio con miles de niños a sus órdenes que construían cavernas subterráneas por debajo del pueblo donde se crió, Camilo Aldao, al sureste de la provincia de Córdoba. En 1998, cuando esa novela se publicó, Laiseca desenterró una frase que le decía su padre (“Vos no mandás aquí”) y a partir de ella supo que lo interesante que tiene el poder “es hacer sufrir a los demás sin razón alguna”. La perversión era una mecánica aplicada por su padre y por los adultos de su infancia y la única salida que encontró fue la de construirse un mundo sólo gobernado por sus caprichos. Así lo hizo.
Si no le gusta, vayasé
Hay otra anécdota que Laiseca convirtió en mitología. Durante años vivió en pensiones y en el autorretrato que escribió para el libro Primera persona (Norma, 1995) relató que ganaba poco (como obrero de la construcción o empleado telefónico) y no le quedaba otra más que compartir las piezas con dos o tres tipos y una variedad inimaginable de bichos infames. Una de las primeras cosas que le enseñaron en ese tipo de lugares fue “Si no le gusta, vayasé”, y esa frase, con el tiempo, terminó por convertirse en atributo de sus textos. La convivencia nunca fue fácil y el hacinamiento no colaboraba con ciertos roces. “Con los que peor me llevé fue con dos hermanos: Juan Carlos y Luis Soria”. La novela parte de aquí: un muchacho (Personaje Iseka) es obligado a compartir una habitación miserable con dos hermanos metidos que le dan consejos, le revisan las cosas y “le hacen sentir la fuerza de sus masas gravitatorias”. En la primera de las 1.342 páginas que la convirtieron en leyenda, Personaje Iseka abre los ojos y lo primero que ve es a un Soria. De esa manera, el despertar funciona como inmersión en un agujero de gusano (esa pasadizo entre dos universos) para que esa lucha interna en la pensión termine por reflejarse en una guerra mundial entre estados poderosos: Soria, Tecnocracia y la Unión Soviética. La física teórica aún no tiene claro si el ser humano puede pasar por un agujero de gusano sin desestabilizarlo o ser desestabilizado. Frente a su obra, frente a su cuerpo intimidante (Laiseca mide casi dos metros), frente a su voz, su risa o los libros maniáticamente forrados de su biblioteca, el lector siente lo mismo.
“La ficción reconstruye la conciencia del perseguido que intenta comprender el universo del que trata de huir”, analizó Ricardo Piglia en el prólogo a la primera edición. A partir de Los Sorias , Laiseca construyó para su universo una serie de constelaciones: Aventuras de un novelista atonal (1982), especie de prólogo a ese libro “enciclopédico, único, misterioso y larguísimo”, los relatos de Matando enanos a garrotazos (1982), del que Borges comentó sobre el título que parecía “una historia crítica de la literatura argentina”, y El jardín de las máquinas parlantes , “una novela sobre el saber por su lealtad al borde”, como escribió Fogwill en 1986.
En el primer número de la revista El Ansia de octubre de 2013, Miguel Vitagliano interpreta una lectura que hace Fogwill en el prólogo que escribe para la reedición de Aventuras de un novelista atonal (2002). Allí, Fogwill destaca el modo en que Laiseca “sabía librarse del tono de una época” y que desde los primeros ochenta persistió en su desmesura temática y una particularísima lengua: “No escribe con la lengua hablada –ese artificio magistral del grado cero del decir– sino con la lengua natural de la literatura, que, en la parodia, remite permanentemente a la épica y a los orígenes de la novela”. Vitagliano observa con razón que Fogwill no escribió “liberarse” del tono sino “librarse”. “Liberarse del tono –apunta Vitagliano– sería creer que puede haber libertad cuando uno depende de otro, aun cuando lo que se pretenda sea tomar distancia de ese otro. Liberarse de un tono-amo es seguir hablando la lengua del amo. Librarse del tono resulta menos ilusorio, es una posición activa y no reactiva. Define la distancia que existe entre escapar y salir.” Fue en Escobar donde Laiseca quemó las miles de páginas del manuscrito de Los Sorias y los papeles con anotaciones que construyeron la trama de El jardín de las máquinas parlantes (1993). En lo que él llama sus naufragios (“esos días en los que volvés a tu casa y encontrás que te tiraron todas tus cosas a la mierda”) perdió cientos de páginas más con obra inédita. Nunca pudo reescribir esos libros porque, según él, las cosas no se pueden escribir de nuevo. “Lo que se perdió, se perdió. En su momento, me dio bronca, furia, desesperación, pero nada más ni nada menos.” Laiseca enciende otro cigarrillo y mueve la cabeza. “No, no se pueden escribir de nuevo las cosas. Porque las cosas son únicas, ¿entendés? Y si se pierden se perdió lo único, que era eso. No se puede reescribir: la vida pasa, tu cabeza está en otra.” Desde hace años, sin embargo, la cabeza de Laiseca está metida en una guerra que no termina. “Tengo a mitad de camino una novela sobre la guerra de Vietnam, pero es un tema que me afecta mucho”. Se titula La puerta del viento y tiene como protagonistas a dos personajes, el lieutenant Reese y el teniente Lai. “Que soy yo”, aclara Laiseca. “Pero también Reese soy yo. Son el mismo. Lo que pasa es que Reese está loco y no entiende nada. El único que entiende es el teniente Lai. Entonces pasa toda la guerra defendiéndolo a Reese porque tiene la certeza de que si lo matan a Reese, él muere automáticamente, porque es su doble. De eso se trata.” En una entrevista con Daniel Guebel Laiseca decía que el universo es el doble de lo que imaginamos. “Está lo que se ve y la parte sumergida. Curiosamente, los niños sí lo saben. Por ejemplo, los chicos les tienen miedo a los fantasmas. ¿Quéres que te cuente una cosa? Los fantasmas existen, ese es el secreto. Para mí la realidad es eso.” Cuando escribe, Laiseca se sumerge en algo que llama la “cuenca oceánica” y cuando baja a la cuenca oceánica de la creación empezás a ver cosas. “Te comunicás con las memorias universales.” En base a esa idea, el escritor construyó ese “realismo delirante” que sostiene sus novelas, algunas como máquinas del tiempo (como La hija de Kheops , La mujer en la muralla o incluso sus Poemas chinos ) y otras como máquinas de invención, que le sirven al autor para “sacarse muchas obsesiones de encima”.
–¿Uno lo consigue o siguen ahí?
–Sí, siguen estando pero bajo control. No se van a ir y quizá sea bueno que no se vayan, porque si no, dejarías de ser vos.
–Y esa novela sobre Vietnam, ¿no sería bueno terminar de escribirla para tener esa obsesión bajo control?
–Seguramente, pero me cuesta mucho porque el tema es muy doloroso para mí.
–¿Por qué es tan doloroso?
–Porque se perdió una guerra que nunca debió haberse perdido.
–Estaba muy compenetrado en esa época, ¿nunca pudo ver de afuera esa confrontación?
–Es que no hay que verlo de afuera, hay que verlo desde adentro para verlo.
La risa de Laiseca retumba.
En las paredes cuelga una fotografía de Laiseca, que mira de costado, y otra del padre, como campeón de tiro.
A finales de los ochenta, Laiseca creía que uno, para independizarse definitivamente de sus padres, necesita perdonarlos por un acto de voluntad. “De lo contrario, va a seguir pegado a ellos, aunque sea por el odio”. Y ahora, tantos años después, mira esa fotografía en la pared, le da una pitada a su cigarrillo y dice que ese es su padre: “Era un buen hombre.”
En Revista Ñ: http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Alberto-Laiseca_0_1102089796.html
La escena no sólo describe el instinto de Laiseca. Describe también su forma de pensar y su desparpajo distribuido por novelas kilométricas, cuentos hilarantes y poesías que parodian la historia de China. Escribió Los Sorias , su monumental novela de 1998, durante los diez años que vivió en esa casa de Escobar y le costó dieciséis años publicarla. Y ahora todo indica que esta novela-mito será traducida al francés por la editoral El Nuevo Attila. Hace un año, la misma editorial publicó Aventuras de un novelista atonal , con la traducción de Antonio Werli y en un formato capicúa de sus dos partes. Y para el Salón del Libro de París, que transcurre desde el 21 hasta el 24 de marzo –aclaremos, Laiseca no ha sido ni invitado ni deliberadamente excluido–, se presentarán los relatos “Yo comí una chuleta de Napoleón” y “Mi mujer”, en coedición con La Guêpe Cartonnière, melliza francesa de Eloísa cartonera. No es una apuesta menor: el lenguaje que atraviesa su obra es lúdico, exuberante y se empeña en deambular por una cornisa.
Surgimiento de un culto
Los primeros lectores de Laiseca fueron Ricardo Piglia, Fogwill y Aira, todos pertenecientes a una misma generación. Ellos recibieron los originales mecanografiados y se preocuparon por inocular un virus. Piglia, al establecer su linaje con Arlt, ya que encontró en su literatura otra forma de oponerse a la norma pequeñoburguesa hipercorrecta que atisba en Los siete locos . Aira, al recomendar la publicación de Los Sorias en Simurg. Y Fogwill, en ese tráfico de autores que ejercía a través de charlas o artículos, al entender a Laiseca como si fuera un fractal; es decir, un objeto complejo construido en base a repeticiones en diferentes escalas. “Había pasado cerca de ciento cincuenta horas leyéndolo”, escribió Fogwill a mediados de 1983,“odiando a Laiseca en las jornadas durante las que su trabajo apunta a horadar minuciosamente la paciencia del lector, adorándolo cada vez que su imagen se me representaba como parte de algo sublime inalcanzable y amándolo al cabo de cada capítulo interminable, cuando volvía a la convicción de que su empeño en torturarme perseguía el goce de producir un cambio en mí, convenciéndome, al mismo tiempo, de que yo lo merecía.” En ese mismo año lo incluye como personaje de “Help a él”, esa relectura carnal de “El Aleph” de Borges, como Adolfo Laiseca (en el papel de Carlos Argentino Daneri). En una escena del cuento, mientras fuman, Laiseca le muestra al narrador lo que al parecer es un libro de cuentos ( Matando enanos a garrotazos ). “La prosa era impecable”, escribe el narrador, “y abundaba en ese truco de Adolfo que yo había señalado en su novela: un uso anómalo de ciertos giros coloquiales, como si yo ahora escribiese que en ciertos párrafos, él ‘enchufaba’ palabras de un léxico legítimo, pero inesperado en el contexto del relato. Ese uso irruptivo y exagerado del giro coloquial distorsionaba toda alusión realista, creando un clima de alteración mayor que el que la improbabilidad de esos componentes del lenguaje llevaría a pensar”.
Laiseca no está loco: es un excéntrico. O mejor, un disidente del mundo, una de esas personas que, como decía Nathaniel Hawthorne, se apartan de los sistemas en los que los individuos se ajustan a la perfección por temor a perder su lugar. El excéntrico siempre provoca, aunque no lo desee. Está al margen: más cerca del asceta religioso, de un linyera o un mago. Y su deseo está puesto en la rara manera que tiene de ver el mundo. Ese punto de vista diferente es el que construye su universo de ficción. Por eso quiso ir a pelear a Vietnam (para sacarse el miedo que “me encajó mi padre”, “para seguir un curso rápido de crecimiento”) y con ese objetivo hasta escribió una carta al presidente Lyndon Johnson. Nunca recibió respuesta.
“Estaba desesperado, pero creo que fue para bien porque si no, no hubiera vuelto”, dice ahora Laiseca en el departamento de planta baja donde vive en la calle Bogotá, sentado frente a su macizo escritorio (conocido como la mesa vaticana) donde tiene una botella de cerveza caliente, un cenicero que rebalsa de colillas de Imparciales y el televisor en mute . No corre aire y Laiseca suspira. Y se acuerda de la época en que escribía cuándo podía. Era principios de los setenta. Trabajaba como corrector de pruebas en el diario La Razón . Viajaba en colectivo, leía a historiadores antiguos como Tito Livio o los relatos de Las mil y una noches , y cuando el colectivo entraba al barrio La Chechela de Escobar y frenaba en la carnicería La Esperanza, donde Laiseca debía bajarse. Era de noche. Le quedaban todavía catorce cuadras por la avenida Tapia de Cruz hasta llegar a la única casa propia que tuvo. Siempre llegaba cansado y sospechaba que ni siquiera iba a tener fuerzas para comer. Mucho menos para escribir. “Sin embargo, era tan mágica esa casita”, dice Laiseca. “Se me iba el cansancio.” Preparaba un bowl de té hirviendo, le agregaba rhum Negrita, varias cucharadas de azúcar y empezaba.
El recuerdo de la máquina de escribir se interrumpe por una inquieta gata negra de tan sólo dos meses que intenta romper el pantalón del visitante. “¡Negrita!”, grita Laiseca. “Si te clava las uñas pegale un chirlo”, recomienda. “Pegale un chirlo porque si no la voy a tener que castigar yo y muy mal, ¿entendés?” Oscar Wilde entendió que el arte encuentra su perfección dentro, y no fuera, de sí mismo y por eso no se lo debe juzgar con parámetros externos de semejanza. El arte, dice Wilde en La decadencia de la mentira , más que un espejo es un velo, tiene flores que los bosques no conocen, pájaros que ninguna fronda posee y es el encargado de crear y deshacer mundos. Laiseca siempre fue un buen lector de Wilde. Y siempre contó que el tema del poder –base de Los Sorias , la historia de un dictador que se humaniza– se hizo carne en él desde los nueve años, época en la que fabricaba un mundo ilusorio con miles de niños a sus órdenes que construían cavernas subterráneas por debajo del pueblo donde se crió, Camilo Aldao, al sureste de la provincia de Córdoba. En 1998, cuando esa novela se publicó, Laiseca desenterró una frase que le decía su padre (“Vos no mandás aquí”) y a partir de ella supo que lo interesante que tiene el poder “es hacer sufrir a los demás sin razón alguna”. La perversión era una mecánica aplicada por su padre y por los adultos de su infancia y la única salida que encontró fue la de construirse un mundo sólo gobernado por sus caprichos. Así lo hizo.
Si no le gusta, vayasé
Hay otra anécdota que Laiseca convirtió en mitología. Durante años vivió en pensiones y en el autorretrato que escribió para el libro Primera persona (Norma, 1995) relató que ganaba poco (como obrero de la construcción o empleado telefónico) y no le quedaba otra más que compartir las piezas con dos o tres tipos y una variedad inimaginable de bichos infames. Una de las primeras cosas que le enseñaron en ese tipo de lugares fue “Si no le gusta, vayasé”, y esa frase, con el tiempo, terminó por convertirse en atributo de sus textos. La convivencia nunca fue fácil y el hacinamiento no colaboraba con ciertos roces. “Con los que peor me llevé fue con dos hermanos: Juan Carlos y Luis Soria”. La novela parte de aquí: un muchacho (Personaje Iseka) es obligado a compartir una habitación miserable con dos hermanos metidos que le dan consejos, le revisan las cosas y “le hacen sentir la fuerza de sus masas gravitatorias”. En la primera de las 1.342 páginas que la convirtieron en leyenda, Personaje Iseka abre los ojos y lo primero que ve es a un Soria. De esa manera, el despertar funciona como inmersión en un agujero de gusano (esa pasadizo entre dos universos) para que esa lucha interna en la pensión termine por reflejarse en una guerra mundial entre estados poderosos: Soria, Tecnocracia y la Unión Soviética. La física teórica aún no tiene claro si el ser humano puede pasar por un agujero de gusano sin desestabilizarlo o ser desestabilizado. Frente a su obra, frente a su cuerpo intimidante (Laiseca mide casi dos metros), frente a su voz, su risa o los libros maniáticamente forrados de su biblioteca, el lector siente lo mismo.
“La ficción reconstruye la conciencia del perseguido que intenta comprender el universo del que trata de huir”, analizó Ricardo Piglia en el prólogo a la primera edición. A partir de Los Sorias , Laiseca construyó para su universo una serie de constelaciones: Aventuras de un novelista atonal (1982), especie de prólogo a ese libro “enciclopédico, único, misterioso y larguísimo”, los relatos de Matando enanos a garrotazos (1982), del que Borges comentó sobre el título que parecía “una historia crítica de la literatura argentina”, y El jardín de las máquinas parlantes , “una novela sobre el saber por su lealtad al borde”, como escribió Fogwill en 1986.
En el primer número de la revista El Ansia de octubre de 2013, Miguel Vitagliano interpreta una lectura que hace Fogwill en el prólogo que escribe para la reedición de Aventuras de un novelista atonal (2002). Allí, Fogwill destaca el modo en que Laiseca “sabía librarse del tono de una época” y que desde los primeros ochenta persistió en su desmesura temática y una particularísima lengua: “No escribe con la lengua hablada –ese artificio magistral del grado cero del decir– sino con la lengua natural de la literatura, que, en la parodia, remite permanentemente a la épica y a los orígenes de la novela”. Vitagliano observa con razón que Fogwill no escribió “liberarse” del tono sino “librarse”. “Liberarse del tono –apunta Vitagliano– sería creer que puede haber libertad cuando uno depende de otro, aun cuando lo que se pretenda sea tomar distancia de ese otro. Liberarse de un tono-amo es seguir hablando la lengua del amo. Librarse del tono resulta menos ilusorio, es una posición activa y no reactiva. Define la distancia que existe entre escapar y salir.” Fue en Escobar donde Laiseca quemó las miles de páginas del manuscrito de Los Sorias y los papeles con anotaciones que construyeron la trama de El jardín de las máquinas parlantes (1993). En lo que él llama sus naufragios (“esos días en los que volvés a tu casa y encontrás que te tiraron todas tus cosas a la mierda”) perdió cientos de páginas más con obra inédita. Nunca pudo reescribir esos libros porque, según él, las cosas no se pueden escribir de nuevo. “Lo que se perdió, se perdió. En su momento, me dio bronca, furia, desesperación, pero nada más ni nada menos.” Laiseca enciende otro cigarrillo y mueve la cabeza. “No, no se pueden escribir de nuevo las cosas. Porque las cosas son únicas, ¿entendés? Y si se pierden se perdió lo único, que era eso. No se puede reescribir: la vida pasa, tu cabeza está en otra.” Desde hace años, sin embargo, la cabeza de Laiseca está metida en una guerra que no termina. “Tengo a mitad de camino una novela sobre la guerra de Vietnam, pero es un tema que me afecta mucho”. Se titula La puerta del viento y tiene como protagonistas a dos personajes, el lieutenant Reese y el teniente Lai. “Que soy yo”, aclara Laiseca. “Pero también Reese soy yo. Son el mismo. Lo que pasa es que Reese está loco y no entiende nada. El único que entiende es el teniente Lai. Entonces pasa toda la guerra defendiéndolo a Reese porque tiene la certeza de que si lo matan a Reese, él muere automáticamente, porque es su doble. De eso se trata.” En una entrevista con Daniel Guebel Laiseca decía que el universo es el doble de lo que imaginamos. “Está lo que se ve y la parte sumergida. Curiosamente, los niños sí lo saben. Por ejemplo, los chicos les tienen miedo a los fantasmas. ¿Quéres que te cuente una cosa? Los fantasmas existen, ese es el secreto. Para mí la realidad es eso.” Cuando escribe, Laiseca se sumerge en algo que llama la “cuenca oceánica” y cuando baja a la cuenca oceánica de la creación empezás a ver cosas. “Te comunicás con las memorias universales.” En base a esa idea, el escritor construyó ese “realismo delirante” que sostiene sus novelas, algunas como máquinas del tiempo (como La hija de Kheops , La mujer en la muralla o incluso sus Poemas chinos ) y otras como máquinas de invención, que le sirven al autor para “sacarse muchas obsesiones de encima”.
–¿Uno lo consigue o siguen ahí?
–Sí, siguen estando pero bajo control. No se van a ir y quizá sea bueno que no se vayan, porque si no, dejarías de ser vos.
–Y esa novela sobre Vietnam, ¿no sería bueno terminar de escribirla para tener esa obsesión bajo control?
–Seguramente, pero me cuesta mucho porque el tema es muy doloroso para mí.
–¿Por qué es tan doloroso?
–Porque se perdió una guerra que nunca debió haberse perdido.
–Estaba muy compenetrado en esa época, ¿nunca pudo ver de afuera esa confrontación?
–Es que no hay que verlo de afuera, hay que verlo desde adentro para verlo.
La risa de Laiseca retumba.
En las paredes cuelga una fotografía de Laiseca, que mira de costado, y otra del padre, como campeón de tiro.
A finales de los ochenta, Laiseca creía que uno, para independizarse definitivamente de sus padres, necesita perdonarlos por un acto de voluntad. “De lo contrario, va a seguir pegado a ellos, aunque sea por el odio”. Y ahora, tantos años después, mira esa fotografía en la pared, le da una pitada a su cigarrillo y dice que ese es su padre: “Era un buen hombre.”
En Revista Ñ: http://www.revistaenie.clarin.com/literatura/Alberto-Laiseca_0_1102089796.html
sábado, 15 de marzo de 2014
martes, 11 de febrero de 2014
"Las voces de abajo", de Pablo Melicchio: reseña en Radar Libros
CAPACIDADES DIFERENTES
En la novela de Pablo Melicchio se aborda el tema de
los desaparecidos a partir de un elemento sobrenatural, pero que lleva a
una indagación social sobre las heridas que no cierran y los duelos que
finalmente sobrevendrán.
Por Martín Kasañetz
Lejos de
permanecer pasiva en los libros de historia –y a pesar de algunos
sectores de la sociedad que intentan ocultarla– la temática de los
desaparecidos en la Argentina existe, de manera activa y en forma
creciente, desde los últimos treinta años. Esta especie de zombie
histórico que tristemente habita en nuestro país mantiene su
supervivencia –más allá de la crueldad de cualquier genocidio– debido a
múltiples condiciones pero fundamentalmente a dos, las cuales determinan
que su impronta vuelva una y otra vez de (y hacia) la sociedad
argentina. En primer lugar, esta temática tiene el componente trágico de
imposible resolución que toda muerte tiene, pero además, la situación
de injusticia de un Estado ejerciendo violencia sobre su propio pueblo,
generando una deuda social inagotable. En segundo lugar, la falta de
información que las desapariciones generaron, obligando al horror que
proviene de no poder cerrar la historia de una vida. Esta grieta (ésta
sí real, no ficticia) se sigue manifestando continuamente en la cultura
argentina por medio del cine, la música, y los libros como una forma de
buscar respuestas que encuentren algo de comprensión a lo irresoluto.
En Las voces de abajo, Pablo Melicchio aborda esta realidad
argentina, pero por medio de una situación sobrenatural: Chiche es un
joven con un retraso mental leve que permanece internado en un centro de
atención para personas con capacidades diferentes. Un día, trabajando
en sus tareas –tiene a su cargo la supervisión de una pequeña granja de
animales a los cuales, a modo de terapia, cuida y alimenta– siente una
pequeña vibración bajo sus pies que da comienzo a un sonido humano que
proviene de bajo la tierra. Chiche comienza a escuchar las voces de un
grupo de desaparecidos que fueron asesinados y enterrados bajo lo que
hoy es una institución de salud mental. En lugar de alejarse, Chiche
toma esta comunicación como algo normal y comienza a dialogar con ellos
para luego intentar resolver, a su manera, ciertas necesidades –en
especial la de cómo conseguir noticias de actualidad– que ellos le
manifiestan. Así comienza su relación con Ernesto, Fernando, Juan y en
especial con Dolores, quien busca a su hijo, al que le robaron al
momento del parto en un Centro de Detención Clandestino. Chiche también
tiene una historia familiar violenta que no logra recordar del todo, sin
embargo se siente muy identificado con la voz de Dolores, que le
recuerda a la de su madre ausente. En paralelo con esta historia, otro
texto más lírico –una especie de reflexión introspectiva en forma de
prosa poética– va acompañando la historia de Chiche mientras cuenta la
vida de Roberto, que acaba de salir de la cárcel y se encuentra signado
irremediablemente por su pasado violento.Las voces de abajo cruza la tragedia personal que proviene de la violencia que el personaje principal carga en su pasado con la violencia que habita en el pasado reciente de nuestra sociedad y que llega hasta hoy de innumerables formas que necesitan una reparación definitiva por medio de la Justicia. Como puede leerse en la novela: “Ser desaparecidos no es ni una cosa ni otra. Una vez descubiertos va a cerrarse un tiempo profundamente doloroso, para abrirse otra temporalidad, pero más lógica, la del duelo”.